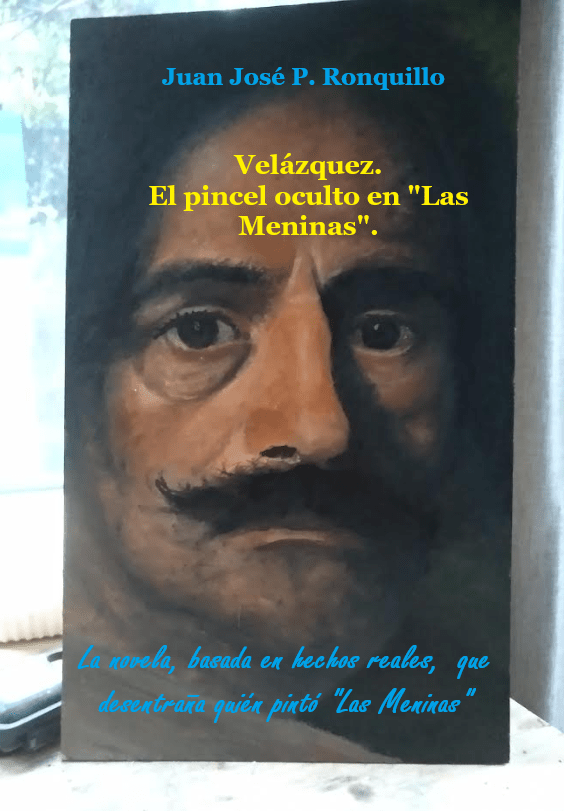
Sala de las Meninas del Real Museo de Pinturas y Esculturas, 19 de noviembre de 1818
El aire dentro del Real Museo de Pinturas era denso y frío, cargado con el polvo de la piedra y el incierto futuro.
El imponente edificio de estilo neoclásico, obra magna del arquitecto Juan de Villanueva, se alzaba con sus elegantes pilastras y frontones, aún resonando con la memoria de su concepción original como Gabinete de Ciencias Naturales para el rey Carlos III. Sus amplias galerías, destinadas a albergar esqueletos de ballenas y colecciones botánicas, se preparaban ahora para una metamorfosis más sublime: ser el hogar de las vastas colecciones reales de pintura y escultura.
La transformación de este templo del saber en un templo del arte era una ambición personal de Fernando VII y, sobre todo, un sueño de su joven esposa, la reina María Isabel de Braganza. Destinado a competir con las grandes galerías de Europa, como el Louvre o la Galería Uffizi, el museo representaba un proyecto de Estado de proporciones colosales. 18.000 metros cuadrados en la mejor zona de Madrid, preparados para poder admirar la mejor colección real de pinturas de artistas españoles.
De las 311 obras que se expondrían la reina sentía especial admiración por D. Diego Rodríguez da Silva y Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, José de Ribera y el Greco. Se trataba de una empresa de enormes costes. Una ingente dote económica invertida en su construcción y adaptación. Más de seis millones de reales de vellón, que suponían un coste diplomático y financiero que resonaba en las maltrechas arcas del reino.
En una de sus salas más nobles, una estancia de techos altísimos y paredes desnudas que aún olían a cal y humedad, solo una luz grisácea y tenue se filtraba desde una estancia adyacente, la luz plomiza de un día nublado que se arrastraba sobre Madrid. Las grandes ventanas, diseñadas para la luz cenital de un laboratorio, estaban veladas por lonas provisionales, lo que proyectaba sombras fantasmales sobre el pulido suelo de piedra. Fuera, los ecos sordos de operarios trasladando pesadas cajas, el chirrido de las poleas y el roce de lonas revelaban la frenética actividad que preparaba el edificio para su inminente inauguración. En aquella sala, sin embargo, solo la majestuosa presencia de una obra colosal e impactante rompía la desangelada calma, «Las Meninas», del maestro sevillano, inicialmente llamada «La familia de Felipe IV».
En el centro de la estancia, de pie, observando el monumental lienzo de Las Meninas, se hallaban dos figuras muy importantes. A la derecha, con un porte más marcial y una mirada aguda de gestor, estaba Don José de Madrazo y Agudo, el flamante director del Real Museo de Pinturas. Tenía 37 años, de altura media, rostro de facciones amables pero mirada sagaz y penetrante. Era pintor de profesión, se había formado en Madrid, y muy joven consiguió una cátedra en La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
A su lado, con la impecable distinción que se esperaba de un grande de España, se alzaba el Marqués de Santa Cruz, Don José Gabriel de Silva Bazán, más alto y delgado, era una figura de gran relevancia política, social y cultural dentro de la órbita de Fernando VII, un aristócrata de alto rango y una figura influyente en la corte. Vestía con la máxima calidad, su atuendo, confeccionado con los mejores tejidos, reflejaba la elegancia y el lujo propio de la alta nobleza del siglo XIX. Una Levita o chaqueta, sencilla, de lana robusta, en colores marrón y verde oscuro con pocos bordados. Pantalones largos de lino, unos zapatos robustos y un sombrero de Copa sencillo y funcional. Presidente de la Junta Facultativa, un hombre que parecía esculpido para la formalidad de la corte. Era una figura muy influyente en la corte de Fernando VII y un coleccionista de arte.
El Marqués de Santa Cruz se acariciaba el bigote de forma pensativa, satisfecho — Admirable, don José. Admirable en todos los sentidos. Cada figura respira, cada sombra baila. Un derroche técnico de la atmósfera arquitectónica. Un autorretrato enmascarado en un retrato real. Un misterio en sí mismo, ¿no cree?– Sonreía ligeramente, con las palmas de las manos abiertas hacia arriba, haciendo grandes gestos
D. José de Madrazo asintió lentamente, con la postura erguida y los ojos fijos en el lugar donde debería haber una firma de autoría. –Es la teología de la pintura. Una lección de perspectiva, de colores complementarios y sin embargo grisáceos, colores fríos y calientes, de atmósfera… y sin embargo, parece que su autor no quiso dejar rastro. No hay firma. Es como si el genio de Velázquez se considerara a sí mismo una simple fuerza de la naturaleza, sin necesidad de ser reclamado.
El Marqués de Santa Cruz se acercó aún más, inclinándose hacia adelante y dijo casi susurrando, — precisamente. No ha recibido el reconocimiento que se merece. Sus contemporáneos no supieron valorarlo en su justa medida. Y ahora, cuando en un año abramos este museo, la gente vendrá a ver a Goya, a Murillo… Y a este genio se le podría pasar por alto.
D. José de Madrazo en un gesto habitual en él tiró hacia abajo de su chaqueta de corte clásico y se acarició su cuello alto común entre la burguesía reflexionando por un instante. — Y el enigma de la obra, el de la firma… podría ser la clave. ¿Qué pasaría si la añadimos? —
Marqués de Santa Cruz: ¿Añadirla? ¿Una firma a un cuadro que el propio artista decidió no firmar?
José de Madrazo: No, no, marqués. No una firma. Un gesto. Algo que resalte la genialidad de la obra y, con ello, la del autor. Podríamos hacer una placa, no en el marco, sino al pie, en una peana. Que explique el valor del cuadro, su complejidad, su misterio. Y que destaque el nombre de su creador.
Marqués de Santa Cruz: (Con una sonrisa que le ilumina el rostro) Es una idea brillante. El misterio se mantiene, pero la autoría queda clara. Un mensaje para el mundo, que guíe a los visitantes. El cuadro no está firmado, pero la historia de Velázquez debe serlo.
José de Madrazo: Eso es. Y no nos limitaremos a este cuadro. Buscaremos la manera de exaltar la obra completa de Velázquez. El Museo Real no solo será una colección de pinturas, sino un panteón de la genialidad española. Y él, Velázquez, debe tener su lugar central en él.
Marqués de Santa Cruz: Así será, don José. El mundo entero sabrá pronto el nombre de Velázquez. A partir de ahora, su genio no podrá ser ignorado.
Sobre los hombros del Marqués y de Madrazo pesaba como una losa la responsabilidad de que la apertura del Museo fuera un éxito. Directamente de Palacio se les encargó una misión clara: este museo debía ser de una reputación mundial, un faro cultural que justificara cada maravedí gastado y restaurara el prestigio de la Corona española. La idea inicial de la reina para el Museo era más bien la de una «galería real», un espacio para exhibir las colecciones de la monarquía, que se convertía en un instrumento de prestigio y de representación del poder. Para ello, cada pintor debía ser ensalzado a nivel mundial, proclamando su genio a los cuatro vientos. Y de entre todos ellos, nadie más que Velázquez.
Madrazo, el director, rompió el silencio, con una voz grave y medida. —Una obra incomparable, Don José. El corazón de nuestra colección. Su grandeza es innegable. El aislamiento de la corte española y la naturaleza privada de su obra han impedido que su genio fuera apreciado durante su vida fuera de los muros del Alcázar, del Palacio y de este edificio. Esto debe cambiar. Tenemos la obligación moral de mostrar su obra al mundo entero y tenemos que hacer todos los esfuerzos para conseguir el reconocimiento genial de este sevillano, y para ello atraeremos al público más culto de toda Europa, aristócratas, personas de la alta burguesía, pintores, coleccionistas, mecenas e intelectuales. Crearemos un acceso muy restringido para poderles enseñar selectivamente la galería real y en concreto esta obra genial del pintor de cámara y de otros pintores españoles. Necesitarán solicitar un permiso con antelación, lo que creará una expectación especial para conocer la mejor tela de la historia del arte, y la selección de obras y pintores españoles. Vendrán los mecenas alemanes, los admiradores italianos, la élite británica, y competiremos con el Museo del Louvre.
El Marqués de Santa Cruz asintió, su rostro contraído por una persistente perplejidad.
—Innegable, José, … Haremos de la obra de D. Diego la mejor del mundo.—
Detrás de ambos, a unos pocos pasos, permanecía en silencio un ser algo más relleno que los anteriores, Maximiliano, el historiador de arte de mayor reputación en España, un erudito académico, con ojos pequeños revestidos de unas lentes pequeñas y redondas. Vestido totalmente de oscuro, su figura se diluía en la penumbra de la sala. Su rostro siempre en sombra. Era un estudioso, un perfeccionista por naturaleza, con una mente tan afilada que no se le escapaba el más mínimo de los detalles. En él, Madrazo y, sobre todo, el Marqués, habían depositado su plena confianza.
Su mirada se clavó en el rincón donde un nombre, una firma, debería haber estado, pero estaba vacío. –Sus cuadros están sin firmar y se trata de un cuadro inusualmente grande para la época, tanto así, que ni siquiera en la Corte consiguieron una tela tan grande, de 318 cm. por 276 cm. Velázquez tuvo que coser tres piezas horizontales de lino. Desde luego, se trata de una obra tan genial y magnífica como misteriosa.
– Maximiliano, la reina ha sido clara: debemos ennoblecer a los artistas y sus obras expuestas aquí, empezando por este monumental lienzo. He revisado los inventarios y no hay duda de que es obra de Velázquez, pero esta falta de firma en sus obras más sublimes me intriga profundamente.
– Entiendo perfectamente la urgencia y la trascendencia de la petición, mi señor marqués-. Comentó Maximiliano.
– ¿Por qué el maestro no dejó su rúbrica en una pieza tan grandiosa como esta? -.
-Me sumergiré en los archivos y registros de la corte de Felipe IV para desentrañar los motivos del maestro Velázquez. Es cierto que la ausencia de su firma es un detalle intrigante, que podría estar relacionado con la misma naturaleza de su posición social y profesional-. Maximiliano estaba muy familiarizado con las investigaciones de documentos oficiales.
– ¿Por qué en un cuadro realizado por un pintor de Palacio por encargo real, un cuadro de la realeza, aparece retratado el propio artista? ¿ Qué está pintando Velázquez, o a quién? ¿Cuál es el mensaje?-
– Averigüe qué motivó a Velázquez a realizar este encargo tan peculiar y por qué el rey aceptó una representación tan poco convencional. Necesitamos argumentos oficiales y fehacientes para ensalzar su genio, así que le ruego que investigue todo lo que pueda sobre su vida y su trabajo.
¿Qué nos quiere decir este genial artista?–
– Se rumoreaba que Velázquez buscaba un reconocimiento más allá del de simple artesano, aspirando a la nobleza, y quizás consideraba que sus obras hablaban por sí solas. La ausencia de los monarcas en el primer plano del lienzo y su reflejo sutil en el espejo sugiere una audaz innovación-.
– Es una hipótesis interesante, Don José. El deseo de trascender el oficio de pintor para alcanzar la dignidad de la nobleza podría explicar muchas de sus decisiones. Piense en la audacia de este cuadro: un pintor en primer plano, con el lienzo visible, y los monarcas relegados a un simple reflejo. Siga ese camino y no descuide ningún detalle, por pequeño que parezca, sobre la vida personal de Velázquez, su relación con la familia real y sus aspiraciones. Necesitamos una narrativa convincente que eleve esta obra por encima de una simple pintura de corte.
– El tiempo apremia, y la corte espera nuestra conclusión-.
-Le prometo que en unos días tendré un informe completo y bien documentado para la Junta Facultativa-.
El Marqués se giró hacia él, aunque sus ojos seguían fijos en la obra, como imantados por su enigma.
Un paso ligero y casi inaudible se escuchó detrás del Marqués.
—Es una habitualidad en los pintores de Corte, Don José, que se repite en casi todas sus obras —respondió una voz serena, con un timbre grave y mesurado, que transmitía una calma intelectual inquebrantable—. Un artista de su talla, en la cima de su carrera… la omisión es casi una declaración.
—Una declaración, ¿de qué? —insistió el Marqués, con el ceño fruncido en un gesto de concentración—. He leído, por supuesto, lo que se sabe de él. Su ascenso en la corte, sus viajes a Italia, su ambición por la Orden de Santiago… Pero hay lagunas. Sombras. Su tiempo como aposentador… Era un cargo exigente, ¿no es cierto?
—Devorador, Don José —confirmó el investigador—. Absorbía cada hora, cada pensamiento. Gestionar aposentos, recepciones, los viajes de la corte entera… una labor ingrata para un artista.
El Marqués asintió lentamente, sus ojos volviendo a la majestuosidad muda de Las Meninas.
—Necesitamos información ¿Quién fue verdaderamente? ¿Cómo pudo pintar así sin dejar su marca? Averigüe lo que pueda sobre esta obra. Estoy seguro de que sus cuadernos de apuntes nos darán la respuesta.
Despacho del Real Museo de Pinturas y Esculturas, 21 de noviembre de 1818
El frío húmedo de los pasillos, más allá de la sala del Museo, calaba hasta los huesos del investigador, pero él apenas lo notaba. Su mente, una máquina de precisión obsesionada con el detalle, ya ardía con la misión encomendada por el Marqués. Una misión que iba más allá del arte; era una cuestión de prestigio para la Corona y de justificación para la ingente inversión que había dado vida a la pinacoteca. En su pequeño estudio provisional, una estancia sin lujos abarrotada de legajos y el penetrante olor a papel viejo, la luz mortecina de la mañana de noviembre apenas vencía la penumbra. Sobre su escritorio, el primer haz de 29 cartas epistolares de Felipe IV en las que confesaba íntimos detalles a Luisa Enríquez Manrique de Lara, cuidadosamente transcritas, aguardaba su escrutinio. Luisa Enríquez era una dama prominente de la alta nobleza de la corte, amiga íntima de Felipe IV y con quién mantenía una relación personal muy cercana. Las cartas que se intercambiaban tenían un tono coloquial, de cotidianeidad y amistad. Se contaban chismes, asuntos personales, y cotilleos de la corte. Estaba casada con el conde de Paredes. Algunas de las cartas, eran un poco subidas de tono, dando por sentada la relación más que íntima que había entre ellos.
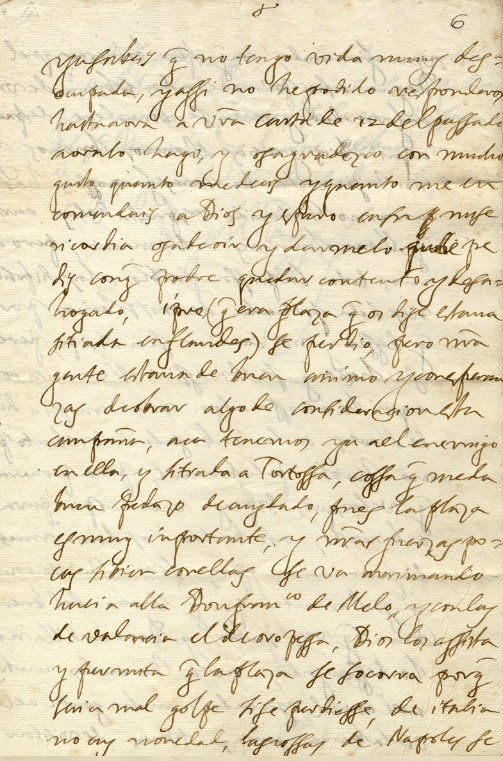
Tomó la primera, su dedo fino y pulcro siguiendo la caligrafía real. Un mandato de 1653, dirigido a don Diego Velázquez, Aposentador Mayor de Palacio, referente a la supervisión de las nuevas caballerizas reales. Una tarea administrativa, de ladrillo y mortero, no de lienzo y pigmento. Sus ojos, habituados a desenmascarar los secretos de la historia, ya buscaban el hilo.
Día tras día, la figura del investigador se desdibujaba entre montañas de polvo y pergaminos. En su ansiada búsqueda de documentos oficiales que dieran vida a lo ocurrido hacía ciento cincuenta años en el Alcázar, se desplazó al Palacio Real, donde se encontraban los volúmenes del Archivo General de Palacio y sus manos, ágiles y precisas, se movieron entre los minuciosos documentos de la época. Leyó concienzudamente los registros de gastos de la Casa Real y consultó los Libros de Asientos, donde cada movimiento de la corte, cada banquete, cada visita de dignatarios, cada funeral, quedaba consignado con implacable exactitud. Descubrió órdenes de viaje firmadas por el propio Velázquez en los años en que, supuestamente, las pinceladas maestras de Las Meninas tomaban forma en el Alcázar.
Examinó concienzudamente los registros de pagos y salarios a Velázquez. El maestro del Barroco español, como Aposentador Mayor de Palacio recibía un salario fijo. Además encontró registros de pagos específicos por obras o servicios artísticos. Encontró pagos que el pintor de Felipe IV recibió por la serie de cuadros para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro entre 1634 y 1635 y también encontró constancia de los pagos relacionados con sus viajes a Italia para adquirir arte.
Poco a poco fue formándose una idea sobre la personalidad del genio. Obviamente, se trataba de una persona con una sensibilidad admirable, una observación profunda y una extraordinaria creatividad. Velázquez no solo veía lo que estaba a su alrededor, sino que estudiaba meticulosamente la realidad. Observaba con sorprendente minuciosidad las texturas de una tela, el juego de sombras en un rostro o la luz que entraba por una ventana. Tenía una habilidad asombrosa para un pintor, pero también para un cortesano, cualidad que le permitía «leer» a las personas de Palacio y las situaciones beligerantes que se producían.
Revisó los inventarios de obras de Arte de la Corte. En estos inventarios figuraban pormenorizados y en fecha real todas las obras de Arte que se encontraban en el Alcázar. Los inventarios de las obras se realizaban principalmente en momentos clave, como cambios significativos en la colección, el fallecimiento del monarca o la redacción de testamentos, pero cada vez que se adquiría una obra, o era pintada en el taller de la Corte se hacía una añadidura en el último inventario, así que Maximiliano encontró asientos de todas las obras de arte, menos una, Las Meninas. El primer apunte del inventario no aparecía hasta 1666, diez años después de su supuesta fecha de realización según los anteriores historiadores de arte. El inventario rezaba «Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana». Se refería a la Infanta Margarita Teresa. En un inventario posterior, de 1734, rezaba «La familia del Señor rey Phelipe Quarto». Revisó todos y cada uno de los pagos y encargos que se le hicieron al pintor de Las Meninas, entre 1652 y 1660 y no encontró ninguno que hiciera referencia a este cuadro. Existía un vacío documental histórico y de referencias explícitas por parte del rey Felipe IV que hicieran referencia a esta monumental y genial obra atribuida al maestro del realismo. – ¿Felipe IV, gran amante de las Artes, amigo íntimo de Velázquez, que gustaba disfrutar de visitar su taller, no era conocedor de esta obra de genialidad mundial? ¿Por qué no encontraba ningún documento que hiciera referencia a «Las Meninas»?-, pensó.
La Epifanía del Legajo
La imagen de Velázquez, un hombre de cincuenta y tantos años, desgastado por la corte, por los viajes, por la ansiedad de borrar una mancha ancestral, antes una estatua impasible, se retuerce ahora en su mente. Aunque se trataba de un hombre extraordinariamente dotado de una excepcional estética para encontrar la belleza en las cosas y escenas más mundanas, también le servía de refugio y como vía de escape del pragmatismo y la hostilidad de la vida en la corte. No sólo era el genio sereno que la Historia oficial presentaba, sino un hombre acosado por las obligaciones y devorado por la ambición de un título que le costaba un precio inimaginable.
Se lleva una mano a la frente, frotándose las sienes, mientras leía los cargos, los viajes, los pleitos por la limpieza de sangre. El rompecabezas comenzaba a encajar. Se trataba de un hombre con una alta carga administrativa y una salud que ya empezaba a flaquear. Un cortesano pragmático, sensato y calculador. Tenía una personalidad pública que se adaptaba a las reglas de la corte y que luchaba por ascender. Se regía por la ambición, la estrategia y la resiliencia. Cualidades que le permitían sobrevivir y prosperar en la corte.
— ¡Claro! ¡Los cargos! No es solo un Pintor de Cámara, también es el Ayuda de Cámara, el Aposentador Mayor, el que organiza los viajes, el que busca las casas, el que compra el arte… El hombre que gestiona las colecciones enteras del rey, que viaja a Italia no una, sino dos veces, lidiando con barcos, aduanas, enfermedades. Y los pleitos por la limpieza de sangre… ¡Por Dios, los pleitos!
¿Cómo pudo un hombre, con semejantes responsabilidades administrativas y una salud que cerca ya de los sesenta años era cada vez más debil, pintar una obra tan genial y de esas dimensiones? La idea, antes apenas un susurro, ahora resonaba con la fuerza de una revelación. Velázquez, el gran Diego Velázquez. Un hombre con una habilidad social envidiable, que sabe cómo moverse en los círculos de poder. Un maestro de la diplomacia, del arte de la palabra y del disimulo. Nunca mostraba todas sus cartas, y su «sensatez» era, en realidad, una forma de prudencia calculada.
Cierra los ojos, y la imagen de los documentos amarillentos, de las firmas, de los informes, desfilan ante él. Siente el peso de cada línea, de cada día de Velázquez.
— ¿Cómo va a estar un hombre así, tan atado por el protocolo, tan abrumado por las responsabilidades mundanas, enfrascado en cada diminuta pincelada de cada obra? ¿Las Meninas? ¡Con esa complejidad, esa luz, ese detalle obsesivo en cada rostro, en cada brocado! Un artista con una intuición y un instinto infinito para saber lo que está bien en la composición de cada obra, trasladaba a la vida de la corte un sexto sentido que detectaba los peligros y las oportunidades de ascenso en su ambición de ser un cortesano.
Abre los ojos y mira fijamente al punto donde antes estaban los documentos, como si la verdad aún estuviera levitando en el aire.
Velázquez había convertido la burocracia palaciega en un arte. El artista-cortesano convirtió las tareas administrativas en una forma de arte. La composición de una carta oficial, la organización de un evento o la gestión de los gastos de palacio los manejaba con la misma minuciosidad y atención al detalle que el que dedicaba a una pintura.
Su ojo artístico le permitía observar y analizar la corte con una claridad que otros no tenían. Veía las verdaderas motivaciones de las personas, las tensiones ocultas y los juegos de poder como si fueran los componentes de un cuadro.
Su disciplina y pragmatismo de cortesano, por su parte, le daban la paciencia y la habilidad para planificar sus cuadros con la misma meticulosidad que planeaba un evento diplomático. La luz, el color y la composición se convertían en metáforas de su vida. El lienzo era la corte, los pinceles eran sus acciones, y su obra maestra final era su estatus y su lugar en la historia.
— Siempre se le ha tildado de «flema», de lento. «El rey quejándose de sus retrasos». Por orden real, Felipe IV le había prohibido durante nueve años, desde 1644 hasta 1653, que le retratara, debido en parte a su lentitud, y en parte, a no verse envejecido. ¡Pero no era lentitud! Era la dispersión. Era que no podía con todo. Un hombre con su ambición de nobleza, con el peso de su linaje a cuestas, no podía fallarle al rey. No podía permitirse dejar un encargo sin terminar. Su ascenso dependía de ello. Un pintor con una resiliencia y ambición sin final, que había aprendido a encajar los golpes y usar los reveses como trampolines para ascender. El largo y humillante proceso de la Orden de Santiago, fue el mejor ejemplo de esta faceta. El pintor soportó la humillación porque la recompensa, el estatus nobiliario, era la «obra maestra» de su vida como cortesano.
Su conflicto interno se intensificó porque la faceta de cortesano terminó devorando a la del artista. La ambición por la Cruz de Santiago, que era su objetivo de cortesano, le consumió el tiempo y las energías que le robaron a su arte. Su muerte prematura por el agotamiento de una tarea burocrática simbolizó la victoria final de una faceta sobre la otra. Supuso una tragedia conmovedora y un final perfecto para este personaje tan complejo.
Una punzada de comprensión, casi dolorosa.
— La mancha ancestral… La obsesión por el título de Santiago. Por eso los viajes, por eso los cargos, por eso la discreción. Para borrar esa mácula. Para que su descendencia fuera intachable. Y para eso, necesitaba cumplir. ¿Y si cumplir significaba otra cosa?
Se acerca a una estantería, deslizando un dedo sobre los lomos de viejos tomos de historia del arte. Su mente corre, conectando puntos que antes parecían dispersos.
— Un genio, sí. Un visionario, sin duda. Pero un hombre práctico, abrumado por el sistema. ¿Y si su genialidad también residía en saber cuándo delegar? ¿Cuándo permitir que otros dieran forma a su visión? No era un hombre con dos personalidades, se trataba de una misma persona con dos facetas que se alimentaban y se contradecían entre si.
La idea, antes un tenue murmullo en los márgenes de su investigación, explota en su mente con la fuerza de un trueno. Siente el escalofrío. La luz del estudio parece parpadear, la temperatura ambiente se enfría, y de repente, el peso del tiempo se disipa.
— Había una pieza que faltaba.
En una de las última cartas epistolares escritas por Felipe IV, fechada en 1650 Maximiliano pudo leer lo siguiente:
Carta de Felipe IV a Luisa Enríquez Manrique de Lara
Mi muy reverenciada Doña Luisa
Que Dios os guarde y os colme de su gracia. Os escribo con el corazón lleno de la inquietud que, como sabéis, suele afligirme.
Mi pintor, Don Diego Velázquez, no cesa de importunarme con su insistencia para que le conceda el puesto de Aposentador Mayor de Palacio. Sabéis que es hombre de gran talento y virtud, y uno de los más leales servidores de este Alcázar. Es de todos los que lo conocen, una de las personas más detallistas y concienzudas. Pero me preocupa que, de conseguir tan alto cargo, las graves y cotidianas responsabilidades del mismo le aparten de su divino oficio de pintor.
Su obstinación, que ya conozco bien, es tal que me hace temer que he de ceder. Confío, por su bien y por el del reino, en que esta nueva merced no le aleje de su genio, que es don de Dios.
Que vuestras oraciones me guíen en esta y en todas las decisiones.
Que el Señor os bendiga.
Vuestro rey,
Felipe.
Encontrar las cartas escritas por Velázquez solicitando el puesto no fue una tarea sencilla, ya que no se encontraban en un solo lugar. Requirió de una investigación metódica en los archivos históricos que le obligaron a desplazarse al Archivo General de Simancas, en Valladolid. Allí, después de una concienzuda investigación encontró esta carta:
Excelentísimo y muy católico Rey, Señor y Majestad,
Don Diego Velázquez, vuestro humilde y fiel servidor, pintor de vuestra Real Cámara y servidor desde hace más de veinticinco años, besa los Reales pies de vuestra Majestad y se atreve a importunar vuestra Real clemencia con esta súplica.
Conocéis, Señor, la pasión con la que he dedicado mi vida a vuestro servicio, tanto en la pintura como en la organización de vuestras colecciones. Mis viajes a Italia, cumpliendo vuestros designios, me han permitido adquirir no solo conocimiento artístico, sino también experiencia en la organización de palacios y la adquisición de obras.
Es por esta razón, y con el más profundo deseo de serviros en un puesto de mayor responsabilidad, que me atrevo a solicitar a vuestra Majestad la merced de concederme el puesto de Aposentador Mayor de Palacio. Estoy convencido de que mi diligencia, mi lealtad y mi conocimiento del Real Alcázar me permitirían desempeñar tan alto cargo con la misma devoción que he puesto en la pintura de vuestra Real presencia.
Prometo, Señor, que si vuestra Majestad tiene a bien concederme esta gracia, seguiré dedicando mi vida, mis fuerzas y mi lealtad a vuestro servicio y al de la Corona de Castilla.
Que Dios guarde la católica y Real persona de vuestra Majestad por muchos y largos años.
Vuestro más fiel servidor,
Don Diego Velázquez
Madrid, 1651.
Y en el mismo instante en que esa verdad se revelaba en la mente del investigador, la escena cambió. La luz del estudio se desvaneció, y el frío de 1818 dio paso al suntuoso y opresivo calor del Alcázar de Madrid, años atrás.
En La Sala del Salón de los Reinos del Alcázar de Madrid, 9 de marzo de 1652
El aire en La Sala del Salón de los Reinos del Alcázar de Madrid era denso, pesado con el aroma a cera y el frío gélido de un diciembre que se resistía a ceder. Se trataba de un palacio real, Centro artístico y político de primer orden. Se alzaba majestuosamente sobre un promontorio rocoso, dominando la vega del Manzanares y ofrecía vistas privilegiadas. Tenía una planta rectangular, organizada en torno a dos grandes patios principales. El Patio del Rey, estaba rodeado por las dependencias más importantes de la corte y en el Patio de la Reina, se encontraban las estancias de la reina y otras dependencias. Estos dos patios estaban separados por un eje central donde se ubicaban la puerta principal, una imponente escalera y la Capilla Real. Su Fachada Principal era la fachada más trabajada y ceremonial. Tenía un aspecto simétrico, flanqueada en los extremos por dos grandes torres rematadas en chapitel. Una portada señorial en el centro, estaba siendo reformada por Juan Gómez de Mora por orden de Felipe IV, quién quería darle un aire grandioso. Tenía varias fachadas secundarias que no eran tan regulares ni homogéneas como la principal. Estaba construido básicamente con ladrillo y piedra, y contaba con varias torres, algunas de origen medieval. Destacaba la Torre Dorada y la Torre de la Reina, ambas rematadas con chapiteles de pizarra que le daban un aire nórdico que era del gusto de Felipe IV.
Fuera, el clamor distante de la ciudad apenas se colaba por los recios muros de piedra. Dentro, el silencio era casi absoluto, roto solo por el crepitar ocasional de las brasas en el hogar y el leve murmullo de las sedas al moverse.
En La Sala del Salón de los Reinos, una estancia ricamente decorada, había dos cuadros colgados de Tiziano y uno de Tintoretto, que el propio Velázquez se había encargado de comprar. En La Sala había dos puertas. Una de ellas daba acceso a una pequeña capilla, y un poco más a la derecha se encontraba la segunda puerta, que daba paso a una gran biblioteca con miles de libros concienzudamente comprados.

Diego Velázquez ajustó el cuello de su valona, un gesto casi imperceptible de incomodidad. Tenía cincuenta y tres años, y la vida en la corte había esculpido surcos profundos bajo sus ojos, incipientes ojeras que eran testigos silenciosos de madrugadas sin sueño y noches dedicadas a tareas que nada tenían que ver con el pincel. Observaba a través de un gran vendaval de la Sala, la luz grisácea que barnizaba suavemente las ramas de un frondoso árbol del jardín de la Priora que rodeaba el Alcazar. Su mirada, antaño aguda y exploradora, había adquirido una desconfianza sibilina, un velo que ocultaba sus verdaderos pensamientos. La toga de Ujier de Cámara, que tanto había anhelado en su juventud, se sentía ahora como un uniforme pesado, una armadura que le encorsetaba el alma de artista.
Frente a él, sentado tras una inmensa mesa de roble, estaba Felipe IV. El monarca, envuelto en su flema característica, apenas pestañeó al alzar la vista de un pergamino. Sus ojos, profundos y oscuros, se posaron en Velázquez con una mezcla de aprecio y pragmatismo.
—Diego —la voz del rey era pausada, casi monótona, pero con la autoridad propia de su cargo y con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar y ser obedecido.—. Sabéis de la confianza que os profeso. Vuestra diligencia en los viajes a Italia, la maestría en la adquisición de obras para estas galerías… vuestro buen hacer ha sido invaluable. Sois un hombre de un orden y una capacidad que pocos poseen. Habéis servido a mi corona y a mi persona con una lealtad y un arte inigualables–, dijo con el lenguaje más elogioso que consiguió, para reforzar su decisión y elevar al pintor, en un intento de que aceptase el cargo con gusto y honor, no sólo por obligación.
Velázquez inclinó la cabeza, su mente ya anticipando las palabras que seguirían. Era la misma retahíla de elogios que siempre precedían a una nueva carga, una nueva cadena dorada. Le halagaba, por supuesto. ¿Quién no desearía el favor del monarca? Pero cada alabanza a sus dotes administrativas era una puñalada silenciosa a su verdadera vocación.
Utilizando unas palabras formales y deferentes hacia el monarca, —Es un honor servir a Vuestra Majestad. Vuestra Majestad me honra con sus palabras. Mi mayor dicha ha sido siempre servir a España con la habilidad que Dios me concedió.—dijo, con la voz tensa por el autocontrol.
Felipe IV asintió, con una leve sonrisa curvando sus labios. —Así lo creo. Vuestro talento va más allá de los lienzos. He observado vuestra diligencia, vuestro buen juicio y vuestra capacidad para organizar y embellecer todo cuanto os rodea en estos aposentos.
Velázquez, con la confianza que le daba tantos años convivencia en Palacio, intuyó rápidamente la propuesta de algún nuevo cargo de responsabilidad. Se sabia un genio, pero utilizó una falsa humildad y sabedor de que su ascenso dependía de la gracia real lo agradecería con fervor, manteniendo las formas propias de los despachos reales y dijo, –Solo he procurado, Señor, que el entorno de Vuestra Majestad refleje la grandeza que le es propia–.
El rey, no sin un tono de incertidumbre en la voz, ya que Velázquez le había sido resistente a sus órdenes en varias ocasiones dijo, –Y lo habéis logrado con creces. Por ello, he tomado una decisión que considero justa y necesaria–.
Velázquez quiso aparentar ser sumiso y voluntarioso con el rey, — ¿De qué se trata, Majestad? Siempre estaré dichoso de ayudaros a cumplir vuestros deseos–
–En consideración a vuestros méritos y vuestra incuestionable lealtad, deseo nombraros Aposentador Mayor de Palacios. Es un puesto de gran responsabilidad, donde vuestro buen gusto y vuestra sensatez serán de un valor incalculable para la Corte.
La respiración de Velázquez se enganchó por un instante en su garganta. Aposentador Mayor. El escalón más alto en la burocracia palaciega, el sueño de tantos cortesanos, la llave a un estatus y a una posible nobleza que había anhelado con fervor. Una punzada de triunfo le recorrió, cálida y seductora. Este cargo, pensó, me acercaría definitivamente a la Orden de Santiago, a borrar de una vez por todas el rastro de la sangre impura, de ese apellido que le pesaba como una losa. Moriría como un caballero, no como un mero artesano, por muy sublime que fuera su arte. — Vuestra Majestad… es un honor inmenso. No sé si soy merecedor de tal confianza, siendo mi oficio el de pintor–.
— No dudéis. Confío plenamente en vuestra capacidad para supervisar y embellecer nuestros palacios, así como para mantener el orden y la disposición de todo lo necesario para la vida de la corte–. El rey ya estaba más confiado y sereno con las respuestas de Velázquez.
Pero el triunfo fue efímero, ahogado casi al instante por una oleada de desasosiego. El título era grandioso, sí, pero las tareas… El Aposentador Mayor era el cerebro del Alcázar, el organizador de cada viaje, cada aposento, cada evento, cada funeral. Horas y horas en papeleo, en inventarios, en discusiones sobre vajillas y carruajes. La imagen de sus pinceles, de sus colores, lienzos esperando en su estudio, destelló en su mente, una llama moribunda. –Acepto con humildad y gratitud, Señor. Pondré todo mi empeño en cumplir con esta nueva encomienda y servir a Vuestra Majestad con la misma devoción que hasta ahora–. Respondió en un tono entre agradecido y amargo.
—Velázquez —continuó el rey, ajeno a la tormenta interior de su pintor—. Confío en que vuestra habilidad para organizar y vuestra meticulosidad serán de gran provecho para la Corona. Esta es una labor que requiere a un hombre de vuestra talla. Sé que lo haréis bien. Seguid pintando, por supuesto, pero ahora también velaréis por la magnificencia de nuestros aposentos. Es un paso natural para un hombre de vuestra valía.
Y ahí estaba. La verdad desnuda. Felipe IV no lo quería por sus cuadros, por la luz que Velázquez sabía capturar en la mirada de sus súbditos, o en el brillo de una seda. No. Lo quería por su capacidad de organizar viajes y eventos, de asegurarse de que cada detalle en el palacio funcionara como un reloj. Un fabuloso gestor, no un genio. Una humillación vestida de honor.
Felipe IV extendió su mano derecha, con sus dedos sujetaba la cédula real con el nuevo cargo. Estaba firmada con el sello real en lacre. En ella aparecían las nuevas y amplísimas funciones y responsabilidades que cargarían al pintor de la Corte. A continuación le entregó una medalla realizada en oro y diamantes que le identificaba en su nuevo cargo. Por último, le entregó un juego de llaves ornamentales y simbólicas que le daban acceso a todas las salas del Alcázar, incluidos los aposentos reales.
El genio sevillano recogió todo lo que se le había entregado y lo introdujo en una pequeña bolsa de cuero negro con una cinta con cierre que le señaló el monarca—Haré cuanto esté en mi mano para que Vuestra Majestad se sienta complacido con mi desempeño en ambos menesteres. Mi lealtad es y será inquebrantable. —respondió Velázquez, su voz más firme ahora, el rastro de la frustración sepultado bajo capas de cortesía. Su rostro, inescrutable. Nadie vería la furia que hervía en su interior. Nadie sabría el precio de ese nombramiento.
Tras la caída del Conde Duque de Olivares en 1643, Felipe IV decidió no nombrar a ningún otro valido, y gobernar amparado por varias figuras de intelectuales de su confianza en la corte, sin embargo, de entre todos ellos destacaba por su valía y confianza Don Luis Méndez de Haro y Guzmán, sobrino de Olivares. — Te solicito que te pongas en contacto con D. Luis Méndez y le hagas conocedor de tu nuevo cargo, y podáis tener la máxima colaboración del uno en el otro–. Terminó el rey la conversación con estas palabras.
Velázquez salió del despacho del Salón de los reinos al pasillo adyacente. Su mujer, su amor, su compañera, su Juana le esperaba allí, como siempre. Siempre estaba a su lado, ayudándole, expectante.
Juana: (Con semblante turbio) ¿Y qué nuevas traes, Diego? Tanta espera me tenía el corazón en un puño.
Velázquez: (Con rostro alegre) Pues torna a tu faz la dicha, Juana, que traigo ventura. El Rey me ha nombrado aposentador mayor.
Juana: (Con los ojos muy abiertos) ¡Aposentador mayor! ¡Vaya! Sabía en mi ánima que el rey reconocería tu buen hacer. Es un gran honor.
Velázquez: Así es, mujer. Una carga pesada, mas con grandes mercedes. Ahora nos han de dar nuestro propio aposento en la Casa del Tesoro, y podremos vivir con más sosiego.
Juana: ¡Qué gozo, Diego! Es bien que tu trabajo y tu arte hayan hallado tal recompensa.
Velázquez: (Acercándose a ella y tomando sus manos)– Todo os lo debo a vos, Juana. Vuestra paciencia y compañía son el mayor tesoro que poseo–. Besa sus manos con pasión y admiración. –Desde aquel 23 de abril de 1618 en que nos casamos, no me has fallado nunca. Me diste dos hijas y todo tu tiempo. El rey y yo, os estamos muy agradecidos. Este nombramiento es también tu nombramiento.
La Semilla de la Venganza, 23 de junio 1655
El nombramiento como Aposentador Mayor fue, para Diego Velázquez, la culminación de años de paciente ascenso en la corte, pero también el inicio de su particular purgatorio. Los pinceles en su estudio, antaño extensión de su alma, comenzaron a acumular polvo, olvidados bajo una fina capa de indiferencia. Su mano, que una vez danzó con una agilidad inigualable sobre el lienzo, ahora se afanaba en pergaminos y cuentas. El rey, Felipe IV, consciente de la genialidad del pintor, pero ciego o indiferente a lo que representaba el genio que tenía a su servicio para la historia del arte, lo utilizaba como documentalista y retratista de obras reales y lo exprimía sin piedad en tareas mundanas, sin ser consciente de que tal genio era un artista, como si eran conscientes Rembrandt, Ribera o Zurbarán. Mientras, la Europa de los Medici y los Habsburgo aguardaba los nuevos alientos de su arte.
Cada amanecer traía consigo una nueva pila de pergaminos, una nueva lista de encargos para el Alcázar o para las residencias reales de campo. Velázquez, el artista capaz de capturar la luz en el aire, se veía ahora reducido a un meticuloso contable, a un estratega de la logística cortesana.
Las semanas se convertían en meses, un torbellino de papeleo, inspecciones y viajes. Si el rey decidía trasladarse a Aranjuez para la temporada de caza, era Velázquez quien debía supervisar el transporte de todo el mobiliario, los tapices, las cocinas portátiles, las incontables camas de la comitiva. Un ballet caótico de carruajes, mulas y criados, coordinado por su mano. A su regreso, el Buen Retiro exigía su atención, con sus jardines y fuentes, y Velázquez debía asegurar que cada pieza de arte estuviera en su sitio, que cada fuente brotara con el vigor deseado, siempre bajo la supervisión de un rey cuyo interés por la forma de su arte era casi nulo, pero cuya exigencia en la organización era absoluta.
Los días de Velázquez se volvieron un enjambre de obligaciones: gestionar los aposentos reales en cada viaje, supervisar las mudanzas entre el Alcázar, el Buen Retiro o Aranjuez, asegurar que las camas se transportaran a tiempo, que la vajilla fuera suficiente, que los cortinajes estuvieran impolutos para cada audiencia. Era un trabajo ingrato, devorador. La meticulosidad que Felipe tanto elogiaba se convertía en una pesadilla de detalles ínfimos, su cara poco a poco se veía surcada por arrugas y ojeras cada vez mas marcadas, una sed constante le apretaba en la garganta, y sentía como la energía y fuerzas de la juventud daban paso a un cansancio casi constante, una prisión de seda y terciopelo que lo alejaba del mundo del color y la forma.
El Doctor Alonso Espinosa, cirujano de cámara, un hombre de ciencia y observación, comenzó a notar los cambios en el maestro. Velázquez, que nunca había sido de complexión robusta, se había vuelto inusualmente delgado, una sombra apenas de sí mismo. Espinosa, con el limitado saber de la medicina del siglo XVII, registraba en sus discretos cuadernos una «sed insaciable» que aquejaba al pintor, una «sequedad en la garganta» que no hallaba alivio, incluso en los fríos inviernos del Alcázar. Añadía a sus notas la «fatiga que no remitía con el descanso» y una «pesadez en la sangre» que a veces le nublaba la vista, dificultando su concentración. Atribuía tales males a los «humores desequilibrados» o a la «melancolía negra» propia de hombres de genio, recetando tónicos y sangrías leves, sin comprender que el verdadero mal residía en el alma del artista, consumida por un fuego doble: la frustración de no pintar y la ambición desmedida por un estatus que lo alejaba aún más de su vocación.
Un día de 1653, la frustración alcanzó un nuevo pico. Velázquez se hallaba en los archivos, sumido en los preparativos de un viaje a Aranjuez, cuando una orden real se deslizó entre sus manos. Una misiva concisa, directa del puño de Su Majestad, reiterando una prohibición que venía de años atrás, desde 1644: el rey Felipe IV se negaba a ser retratado.
«Ha nueve años que no se ha hecho ninguno —rezaba el documento—, y no me inclino a pasar por la flema de Velázquez, así por ella como por no verme envejeciendo.«
Velázquez sintió un ardor amargo en el pecho. ¿Flema? ¿Él, Diego Velázquez, el pintor del alma, acusado de lentitud o apatía? No era flema, era la búsqueda de la verdad en cada pincelada. Pero el rey, absorto en su propia melancolía y en la vanidad de su inevitable declive, solo veía una demora. Aquella negativa, por muy personal que fuese, no era solo un rechazo al artista; era un desprecio al hombre, una humillación sutil pero rotunda.
La humillación encendió una chispa. Si el rey no deseaba ser retratado, si le negaba el honor de inmortalizar su imagen, Velázquez hallaría una forma de venganza. Haría un cuadro monumental, de dimensiones muy superiores a las habituales. Un retrato de la corte que no estaría centrado en la figura real, sino en la suya propia. Sería una venganza silenciosa, una sutil pero poderosa autoafirmación. Un cuadro que lo elevaría no solo como pintor, sino como el cortesano que anhelaba ser, el maestro que dominaba la escena, la luz y la vida del palacio. La obsesión por la Orden de Santiago crecía en él como una fiebre, un objetivo que justificaba cada renuncia, cada sacrificio artístico.
Fue entonces cuando la providencia, disfrazada de amistad y ambición ajena, puso en su camino a Alonso Carbonell. Este hombre de figura enjuta, era el maestro mayor de las obras reales, y fue uno de los mayores implicados en la realización del Palacio del Buen Retiro, un amigo que compartía su pasión por la luz y el espacio, consciente de su importancia en la corte, por no ser cortesano, nunca fue retratado. Ambos paseaban por una de las salas más amplias del Alcázar, donde los juegos de perspectivas y la entrada de luz creaban una atmósfera única.
El taller del Alcázar donde pintaba Velázquez, no era una única sala. Como alto funcionario de la corte, tenía acceso a todas las salas, y dependiendo del lienzo utilizaba una u otra. Pasó toda una mañana analizando cada una de ellas, su espacio, la altura de los techos, los ventanales, la luz que incidía sobre las paredes….
Acompañado por Alonso Carbonell, accedieron a través de una gran puerta de madera magníficamente tallada, al Salón del Cuarto del Príncipe, al que Felipe IV llamaba coloquialmente El Salón del Despacho de Verano, por sus paredes anchas y altos techos. En los duros y cálidos días de verano, en su interior, la temperatura era notablemente inferior. Se trataba de una amplia estancia de altos techos. Estaba decorada con obras de arte soberbias, que el propio Velázquez se encargó de traer a la corte, obras de Rubens y Rembrand a los que admiraba, Zurbarán, y otros maestros flamencos. Tenía unos grandísimos ventanales en su pared derecha, que proporcionaban una exquisita luz que aunque no incidía directamente en el interior de la sala, si la dotaba de una luz natural casi monótona a lo largo del día. Al fondo de la Sala, se encontraba una pequeña puerta que siempre estaba cerrada. Justo al lado izquierdo de la puerta había un espejo de medianas dimensiones, perfectamente enmarcado en madera de nogal, el tallado en la moldura que le confería una pieza única.
El maestro sujetó a Diego por un brazo con la intención de detenerle, —Diego, observad —dijo el maestro mayor, extendiendo un brazo en un gesto amplio—. La forma en que la luz incide desde el ventanal, el espacio que se dilata en el fondo con esa puerta entreabierta… aquí podría plasmarse la verdadera esencia de este palacio. Una composición que revelaría la maestría de la arquitectura tanto como la del arte.
Velázquez miró la sala, pero no veía solo arquitectura. Veía su venganza. Propondría a Felipe IV la realización de un nuevo cuadro de la Infanta Margarita, junto a las Meninas y sus bufones… pero en realidad se pintaría a sí mismo, de pie, en el centro de la zona aurea del lienzo , el pincel en la mano, tan alto como un grande de España y con la tan ansiada Cruz de Santiago en el pecho. La complejidad espacial de la sala le fascinaba, pero el tiempo para planificarla, para dibujarla con la precisión necesaria, le resultaba una quimera. Las pilas de pergaminos de Aposentador Mayor le ahogaban.
En sus funciones de veedor y supervisor de la decoración artística de las mejores salas del Alcazar, era el responsable de abrir y cerrar cada aposento y decidir que esculturas u obras pictóricas habría en cada una. — «Maestro Alonso, aquí, en este preciso instante, Vd. y yo no solo imprimiremos el sello que nuestra valía tanto anhela, sino que, además, grabaremos en piedra el innegable estatus que nos asiste en esta corte. Superaremos la mera realeza, pues seremos nosotros, Vd. y yo, quienes quedaremos indeleblemente retratados, no solo como cortesanos, sino como figuras imperecederas para la eternidad.»– .
La infanta Margarita Teresa de Austria, desde el mismo día de su nacimiento, fue comprometida a su tío materno Leopoldo I que residía en Viena. Éste, como era habitual en la época, le solicitaba retratos continuos a Felipe IV para ser conocedor del físico de su futura esposa.
Como todos sus trabajos eran supervisados constantemente por la corte, convenció a Felipe IV para cerrar la Sala a cal y canto, con la intención de utilizar una cámara oscura que daría mayor realismo a la obra. Para la utilización de la cámara era necesario un pequeño haz de luz que incidiera en la pared opuesta, totalmente a oscuras. El monarca, que además de ser un gran coleccionista de arte, era un apasionado de los avances y novedosos caprichos tecnológicos le pareció una idea magistral.
Y así, la decisión se gestó en su mente, pesada pero inevitable. Con cincuenta y siete años y una salud que empezaba a quejarse por los rigores de la vida cortesana, no podía permitirse el lujo de pintar cada trazo. Era consciente que la vida se le escapaba de entre los dedos, los mismos que dieron vida a las mejores pinceladas de luz en su juventud. La urgencia de su ambición nobiliaria superaba cualquier prurito artístico. La Orden de Santiago era ya una obsesión devoradora.
Llamó a su taller a los mejores pintores del momento a los que les hizo un monumental encargo real. Reclamó a su amigo y compañero, el pintor Alonso Cano, experto en pintura, escultura y arquitectura, a su yerno, Juan Bautista Martínez del Mazo, a Juan de Pareja, antiguo esclavo de Velázquez, que ya era un talentoso pintor, a Juan Carreño de Miranda, que aunque aún no había llegado al clímax de su carrera, se proponía ya como sucesor de Diego como pintor de corte.
No sería el maestro quien se encapricharía de cada pincelada. Para la preparación del inmenso lienzo, tuvo que llamar en secreto, a las mejores costureras de Palacio, que coserían tres grandes bandas horizontales de lino, para conseguir un lienzo de tamañas dimensiones.
Eligió un lienzo de lino, de grano fino. La preparación e imprimación era una tarea ardua y pesada que delegó en los aprendices. Consistía en una generosa capa de cola de conejo disuelta en agua caliente, esto sellaría las fibras y evitaría que el aceite de la pintura al óleo penetrara en la tela. A continuación se añadía una gruesa capa de yeso en polvo al que se le había añadido una pequeña proporción de pigmento de color tierra claro con una pequeña cantidad de aceite, lo que se conocía como «imprimación a la media creta», que le confería al lienzo una base de color cálido que acentuaba la terminación final de las caras de las figuras.
Las primeras capas, las manchas preliminares de luz y sombra, también fueron delegadas a la horda de aprendices que pululaban por su estudio, por medio de la aplicación de manchas de color cubrirían grandes partes de la tela de forma irregular, como aprendió de su segundo viaje a Italia en la escuela Veneciana, supervisados siempre por Diego, ávidos de absorber cualquier migaja del genio. En agradecimiento a este trabajo, y al poco tiempo del que disponía para la realización de la obra, decidió dejar ciertas zonas del cuadro con esta imprimación terrosa ocre, sobre todo en los fondos y las sombras, lo que también colaboraba para crear una atmosfera espacial del espacio de la sala del cuadro.
2 de enero de 1819.- Maximiliano continuó leyendo las 19 cartas epistolares escritas por el rey Felipe IV a doña María de Zúñiga y Benavides, Condesa de Paredes de Nava contando confidencias y temas íntimos. Mientras, tomaba notas en su cuaderno para realizar el informe sobre Velázquez dirigido a la reina.que le habían pedido. Al llegar a la carta 18 se sobrecogió al leer que mencionaba directamente la forma de trabajar de Velázquez. Le contaba a doña María como Velázquez le solicitó su presencia en una fecha concreta, el 16 de mayo de 1656, para que viera la composición y el encaje que había diseñado para el próximo retrato de la Infanta Margarita, solicitado por Leopoldo I con el que se casaría al cumplir la mayoría de edad. Y como le gustaba ver como los artistas hacían uso de ese artefacto que tanto le apasionaba y al que llamaban «camara oscura».
De Su Majestad el Rey Felipe IV a Doña María de Zúñiga y Benavides, Condesa de Paredes
Mi muy estimada Condesa:
No me atrevo a demorar más el relato que le prometí, pues sé que la curiosidad es un motor poderoso, y la amistad que nos une me obliga a no guardarme estas pequeñas alegrías que me concede el tiempo.
Ayer, 16 de mayo, pude ver con mis propios ojos cómo se fraguaba la inmortalidad. Mi querido Diego, cuya lealtad y genio jamás me dejan de asombrar, me había solicitado con un inusitado descaro que acudiera a su taller para que viese el primer trazo de su nueva obra. No es poca cosa, pues se trata del retrato de mi hija, la Infanta Margarita, destinado a ese león de Habsburgo en Viena que algún día habrá de desposarla.
Lo que allí vi, estimada María, fue mucho más que un retrato. Diego, siempre buscando la luz donde nadie más la halla. Había en la estancia una máquina, un artefacto al que llaman «cámara oscura», que le permite robarle la luz a la realidad para atraparla en el lienzo. Me confieso un total aficionado a ese ingenio que, como la mente de un hombre, se nutre de la oscuridad para crear claridad. Pude ver la composición, el modo en que la luz de las ventanas se proyecta sobre mi hija y la sitúa en el centro de un universo que Diego ha creado para ella y para la posteridad.
Le juro, Condesa, que fue un momento de una extraña belleza. Ver a mi pintor de corte, mi amigo, mi consejero, trazar con tanta precisión y amor lo que en el fondo es el legado de una dinastía. Me sentí afortunado de ser testigo de ello. Es por estos detalles que la vida en la corte, con todo su peso, cobra un sentido, y me recuerda la necesidad de preservar lo bello en este mundo tan incierto.
Ruego a Dios que se encuentre bien, y le reitero mi estima y mi sincera amistad.
De Madrid, a 17 de mayo de 1656.
Felipe R.
En una cédula real, hilando fechas, se podía leer:
«Madrid, 21 de mayo de 1656. Don Diego Velázquez, Aposentador Mayor de Palacio, parte con la comitiva real para la inspección de las obras en la Casa de Campo, debiendo asegurar los aposentos y el suministro para la permanencia de Su Majestad por espacio de ocho días.«
El investigador Maximiliano frunció el ceño. Ocho días. En pleno mes de mayo. ¿Cómo, entonces, podía Velázquez haber estado añadiendo sus delicadas pinceladas a un cuadro de aquella magnitud? La contradicción era un aguijón que le impulsaba a ir más allá.
El día 16 del mes de mayo de 1656, reunió Velázquez en el Salón del Despacho de Verano a la Infanta Margarita, a sus dos meninas, María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco, a los dos enanos con los que siempre jugaba la Infanta, Maribárbola y Nicolasito Pertusato, a la guarda menor de damas, Marcela de Ulloa, encargada de vigilar y cuidar a las doncellas que servían a la Infanta y al guardadamas, Diego Ruiz de Azcona para que todos ellos posaran en una composición ovoide. Convocó a Felipe IV y su esposa la reina Mariana de Austria, para que ambos dieran su visto bueno a la composición. Velázquez se situó al lado de los reyes con un lienzo y sus pinceles, para con la cámara oscura realizar el encaje a mano alzada de las figuras que representaría en el cuadro. Los reyes miraban ensimismados como Velázquez había colocado a cada personaje. La Infanta Margarita como protagonista, ayudada por sus meninas, y los demás personajes más cerca del ventanal. En esto, con el Salón a media oscuridad, se abrió la pequeña puerta al fondo de la enorme sala y apareció José Nieto, el aposentador de la reina, que habiéndose enterado de la convocatoria no quiso dejar de ser espectador de tan fabuloso cuadro. D. Diego Velázquez, con su mente fotogénica inmortalizó la escena en su cerebro.
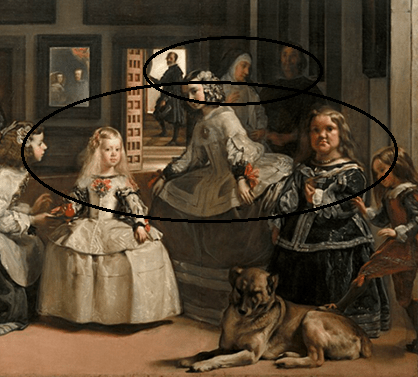
Velázquez: (Ajustando la cámara oscura) Majestades, todo está dispuesto. Por favor, les solicito que hagan todo lo que esté en sus manos para que la Infanta esté lo más quieta posible . Mi deseo es capturar la esencia de la infanta Margarita para que su futuro marido, el emperador Leopoldo, la conozca a través de mi arte.
Felipe IV: Diego, por favor, asegúrate de que se vea su gracia y su porte. Leopoldo debe ver en este retrato no solo a una niña, sino a la futura Emperatriz que será. El retrato debe ser una promesa de lo que está por venir.
Velázquez: Así será, Majestad. He dispuesto a la corte de la infanta para resaltar su figura. Las meninas, los enanos… todos son su mundo más cercano. El emperador debe ver la cercanía y el cariño que la rodea. Y por eso, su presencia, Majestad, es tan crucial.
Mariana de Austria: (Observando a Margarita con ternura) Mi pequeña. Tan solo cinco años, y ya comprometida. Don Diego, procura que la inocencia de su rostro no se pierda. Que se vea la niña que es, no solo la princesa que debe ser. Que Leopoldo se enamore de su alma, y no solo de su título.
Velázquez: Majestad, con la cámara oscura ya he capturado esa luz, esa mirada. El encaje me servirá para fijar el boceto y no perder ni un solo detalle. La luz que entra por la ventana y que ilumina su rostro es perfecta. No se preocupe, la inocencia y la majestad convivirán en este lienzo.
Felipe IV: Bien. Confío en tu talento, Diego. Sabes que es vital que este retrato transmita la fuerza de la Casa de Habsburgo y, al mismo tiempo, el futuro que se está forjando.
Velázquez: Lo sé, Majestad. Este no es solo un retrato, es una carta de presentación para un imperio.
Cuatro horas duró la sesión de pose. Cuatro horas difíciles de mantener a una niña de cinco años en un mismo sitio. Al cabo de las cuatro horas terminó la sesión de bocetaje y encaje de las figuras y ni Felipe IV ni la reina volvieron a ver el cuadro.
Velázquez, exhausto tras la sesión, entra en su aposento en la Casa del Tesoro, junto al Alcázar. Juana le recibe, notando el cansancio en su rostro.
Juana: (acercándose) ¡Gracias a Dios que estás aquí, Diego! He oído el relato de la sesión. Cuatro horas con la Infanta… debe haber sido agotador.
Velázquez: (se deja caer en un sillón, suspirando) Por más que intenté llevar en secreto la sesión, no ha persona en la corte que no lo haya oído. Incluso el Aposentador de la reina, Jose Nieto, al enterarse, consiguió abrir la puerta del fondo de la sala justo antes de que termináramos. Más que agotar, Juana, ha sido una batalla. La Infanta es dulce, pero su inocencia no conoce la disciplina de la pose. Por más que se empeñaban en inmovilizarla, su mirada y su cuerpo querían moverse. He tenido que recurrir a todas mis artimañas para capturar su esencia.
Juana: ¿Y qué han dicho los reyes? He oído que estuvieron presentes.
Velázquez: Sí, ambos. Y con la misma preocupación. El Rey, que se vea su porte y su destino imperial; la Reina, que no se pierda la candidez de la niña que aún es. Me han encargado que el retrato sea la promesa de un imperio y, a la vez, una carta de amor. Y que Leopoldo se enamore de su alma, y no solo de su título.
Juana: Es un encargo de gran peso.
Velázquez: Y por eso este no será un retrato más. No es solo un cuadro, Juana, es una declaración política. He dispuesto a todo su mundo alrededor: las meninas, los enanos… para mostrar que no es una niña sola, sino el centro de un universo de amor y cuidado. Y al final, incluso me atreveré a incluir a los Reyes en el reflejo del espejo de la sala, tal como yo los veía, mostrando que todo este cuadro es una extensión de su reino. Con la cámara oscura he fijado la luz, el encaje me ha ayudado a no perder un solo detalle. Este cuadro será la teología del arte.
Juana: Y tú, Diego, lograrás la magia, como siempre. Sabrás ver más allá del rostro. Eres el único que puede pintar un alma en un lienzo.
Velázquez: Solo espero que la obra le hable a Leopoldo como me ha hablado a mí. Si no se enamora de la Infanta, que al menos entienda la promesa de su destino. Pero ahora, por favor, un poco de vino y silencio.
Dos días mas tarde, reunió a sus fieles pintores del taller.
(Velázquez está de pie frente a un lienzo en el que con el propio pincel embadurnado de tierra de siena tostada ha encajado las figuras de la Infanta con todo su séquito. Con él se encuentran Juan Bautista Martínez del Mazo, Juan de Pareja y Juan Carreño de Miranda. El ambiente es íntimo y de gran confianza).
Velázquez: Caballeros, les he llamado aquí por un asunto de suma importancia. La infanta Margarita posó hace dos días con su séquito para el que será, sin duda, uno de los retratos más trascendentales que se han encargado en esta corte. El emperador Leopoldo de Austria ha pedido conocer a la que será su esposa, y este cuadro será su primer contacto.
Juan Bautista Martínez del Mazo: Maestro, es un gran honor. Hemos oído hablar de la sesión y de la particular composición que ideó.
Velázquez: Y ahí está la cuestión. Mis obligaciones me impiden dedicarle a este lienzo el tiempo que requiere. En cinco días debo partir con la comitiva real para visitar las obras que se están realizando en la Casa de Campo. Sin embargo, no puedo dejar que la obra se pierda o que la firmeza de mi visión se diluya. He decidido que este cuadro lo haremos entre todos. Ustedes lo ejecutarán, y yo lo supervisaré, corregiré y, al final, le daré la luz definitiva.
Juan de Pareja: ¿Nos confía una tarea tan delicada, don Diego?
Velázquez: A ustedes, sí. Conozco sus talentos. Por ello, he decidido dividir el encargo de la siguiente manera: Juan Bautista, usted pintará a la infanta Margarita y a sus dos meninas. El alma del cuadro recae sobre su pincel. Quiero que su delicadeza sea la que capture la inocencia de la niña-.
Juan Bautista no sólo era su yerno, pues se había casado con su única hija hacía ya veintitrés años, además era su fiel colaborador. La persona en la que más confiaba dentro de la Corte. Se trataba de un hombre discreto y leal. Llevaba ya muchos años pintando en el taller del genio y en él había depositado toda su confianza. Tenían una relación muy estrecha. Mazo había asimilado perfectamente el estilo de Velázquez hasta tal punto que el propio Felipe IV no distinguía las obras pintadas por uno o por el otro. Era pues, un hombre muy trabajador y habilidoso en la técnica de la pintura al óleo. Siempre mantuvo su posición a la sombra de Velázquez, aunque también, como el genio, era ambicioso. Se sabía el continuador de la obra de Velázquez en la corte como pintor de Cámara, y sencillamente no tenía más que esperar su momento.
Martínez del Mazo: Seré honrado con este encargo, maestro. Pondré todo mi empeño en capturar su gracia.
Velázquez: Juan de Pareja, a usted le encomiendo el reto de pintar a los enanos y a doña Marcela de Ulloa. Su habilidad para captar el carácter de los retratados sin juzgarlos es vital en este lienzo. No quiero caricaturas, sino almas. Y el suyo es el pincel más honesto para ello.
Juan de Pareja: Lo haré con todo el respeto que merecen, don Diego.
Velázquez: Y a usted, Juan Carreño de Miranda, le corresponde la tarea más sutil, pero no por ello menos importante: la luz. La que entra por ese ventanal y la luz ambiente. La luz es la que une a todos los personajes y da vida al espacio. Su trabajo será el nexo que lo cohesione todo.
Carreño de Miranda: Es un desafío fascinante, maestro. La luz como protagonista.
Velázquez: Así es. Yo seré el ojo, la mano que guía, y ustedes serán los que le den vida a mi idea. Les doy mi visión, les doy la composición, y les doy la responsabilidad. No es un encargo menor. Este retrato no solo definirá a la infanta para un imperio, sino que mostrará al mundo el talento que hay en este estudio. Empecemos de inmediato.
Mazo, un pintor competente pero eclipsado por la sombra gigante de su suegro, recibió el encargo con una mezcla de ambición oculta y un resentimiento que ya hervía a fuego lento. Él sí anhelaba la fama, la gloria de un cuadro reconocido mundialmente. Velázquez, el hombre que le había entregado a su hija, era también el que lo había relegado a la sombra, a ser un mero «segundón». Ahora, le encomendaba la ejecución de la que prometía ser una obra maestra… para que la gloria, como siempre, recayera sobre el nombre de Velázquez.
Juana: He sabido por Juan Bautista que habéis encomendado a los pintores de tu taller dar las primeras trazas a vuestro nuevo cuadro de la Infanta. No entiendo por qué obráis así, Diego. ¿Es que acaso la tarea no merece vuestra mano desde el principio?
Velázquez: (Con una sonrisa) Tened paciencia, Juana. No es desprecio. Es el mejor modo de ganar tiempo y de formar a los del taller. Y no olvidéis que, como aposentador mayor, mis obligaciones con Su Majestad crecen cada día. Debo supervisar la construcción, los inventarios, las ceremonias… No puedo dedicarme por completo al pincel como antaño.
Juana: Lo entiendo. Es que no podéis. La corte os reclama por doquier.
Velázquez: Así es. Por ello, ellos dispondrán las figuras, los ropajes y los aposentos, con las proporciones que yo he dejado señaladas en el lienzo. Es como la música, Juana. Los músicos del rey tocan las notas, mas es el compositor quien les da vida con el alma. Ellos me darán la materia, el color, el ropaje… Pero soy yo, y solo yo, quien al final le dará el alma con mis pinceladas. Yo les daré el toque final, la luz, el aire que respiran los personajes…
Juana: Entonces, es una manera de enseñarles vuestro arte, y a la vez, de reservaros para lo verdaderamente importante.
Velázquez: En parte, sí. Es mi última lección. Mas es también la manera de dar al cuadro la prestancia que se merece un encargo tan delicado. Y al mismo tiempo, reservo mi fuerza y mi genio para las capas postreras, que son las que darán al cuadro el efecto de la verdad que tanto me desvela.
El Pincel Prestado y el Hábito Anhelado, 31 de mayo de 1656
Mientras la corte se agitaba con sus intrigas y ceremonias, y Velázquez se desdoblaba entre las minucias de la Aposentaduría Mayor y la fatigosa gestión de sus cargos de cámara, en el taller del Alcázar, Las Meninas cobraba vida bajo manos ajenas. Martínez del Mazo, con el ceño fruncido por la concentración y la sombra de un resentimiento apenas disimulado, imprimía color y forma a la monumental composición. Día tras día, sus pinceles cubrían las vastas superficies del lienzo, dando cuerpo a las figuras de la Infanta Margarita y las damas de honor. La habilidad de Mazo era innegable, un talento que, de no ser por la colosal sombra de su suegro, le habría granjeado mayor reconocimiento.
Martínez del Mazo está dando pinceladas a la falda de la dama de honor. Velázquez entra con una pila de documentos bajo el brazo, su expresión denota cansancio, pero sus ojos no dejan de analizar el lienzo.
Velázquez: (Deja los papeles en una mesa cercana y se acerca al lienzo, al principio a una distancia prudencial y poco a poco se va acercando, observándolo de cerca). Esa pincelada es demasiado densa.
Mazo sin mirarle, continúa pintando. Siempre mantuvo una cierta envidia sana de su suegro, que siempre tenía una pincelada más allá de la suya. Un resentimiento controlado de saber que siempre viviría a la sombra del genio, sin identidad propia, siempre siendo corregido por él. –La tela exige cuerpo. Se hundirá si no.
Velázquez: (Se inclina para examinar la falda). Sí, cuerpo, pero no pesadez. Debes dejar que el color respire, Mazo. Un buen maestro sabe cuándo dejar que el aire se cuele entre los pigmentos.
Mazo: (Hace una pausa y se gira hacia su suegro, con un tono apenas disimulado de irritación). Ya lo sé, maestro. No soy un novato.
Velázquez: (Suspira, su mirada se vuelve distante por un momento, como si pensara en otras cosas). No, no lo eres. Por eso estás aquí. La luz que has inferido en el rostro de la Infanta… es muy buena. Has capturado la ingenuidad de su edad, pero la falda de la dama de honor, la que le ofrece el búcaro… lo que estás pintando…. hay algo que no me resulta bien, el encaje de su vestido. No olvides que el vestido es de seda. El encaje debe ser como una nube, no una piedra. Debe caer suavemente, no posarse con dureza.
Mazo: Me esforzaré por recordar la física del tejido, maestro.
Velázquez: (Ignora el sarcasmo, su mente ya está en otro lugar). Tengo que ir a ver al Rey. Quieren un informe sobre los tapices del Salón de los Espejos. Apenas me da tiempo para esto… para lo que de verdad importa. (Vuelve su mirada al cuadro, con un brillo de genuina pasión). No arruines el cuadro por las prisas. Este no es un encargo más.
Mazo: ¿Y qué es entonces, maestro? ¿Una ventana para que el mundo vea lo que usted ve?
Velázquez: (Lo mira, serio). Es algo más. Es… la vida misma. El aire entre las figuras, el silencio en sus gestos. Cuando miro un rostro, no veo solo carne y hueso, veo el alma. No pintes lo que ves, pinta lo que sientes. (Coge un pincel de la paleta de Mazo y corrige un pequeño detalle en la mano de la Infanta con una precisión milimétrica). Fíjate en esto. La luz no solo ilumina, también define la forma. La mano no es un objeto, es una prolongación viva de los pensamientos de la Infanta.
Mazo: (Observa la corrección, su resentimiento se mezcla con una admiración a regañadientes). A veces me pregunto si no sería mejor que lo pintara usted mismo de principio a fin.
Velázquez: (Le devuelve el pincel, volviendo a su papel de Aposentador Mayor). Ya hubiese querido yo, pero las paredes del Alcázar no se ennoblecen solas. El Rey me exige cada vez más tareas administrativas, y los tapices no se cuidan por arte de magia. En fin, Mazo. Confío en ti. Si no lo hiciera, este lienzo seguiría en blanco. Solo… mantén esa ligereza. En el arte y en el ánimo.
(Velázquez con gesto de agotamiento sale del taller tan rápido como entró, dejando a Martínez del Mazo solo, con el pincel en la mano, un sentimiento de frustración, pero también con un dejo de respeto en el aire).
Durante las siguientes dos semanas, Velázquez sacaba tiempo, cuando el torbellino de sus obligaciones le permitían un respiro. Con inmensa curiosidad y emoción se acercaba al Salón cerrado bajo su propia responsabilidad. Observaba lo que había pintado, se alejaba y acercaba al cuadro, pensaba y analizaba y entonces corregía las formas, luces y colores que no le parecían correctas. Realizaba ajustes y modificaciones sobre la marcha. Durante muchos días realizó continuos arrepentimientos de sus colegas Rectificaciones, correcciones y ajustes conforme avanzaban los pintores de su taller en la ejecución del cuadro.
El Doctor Espinosa, en sus discretos informes, había notado cómo el maestro se inclinaba sobre el inmenso cuadro, con la mano a veces temblorosa, la vista enturbiada por el cansancio. La «sed insaciable» y la «fatiga que no remitía» habían hecho mella. Eran los síntomas de una batalla librada no solo en la corte, sino dentro de su propio cuerpo, consumido por lo que Espinosa, con el lenguaje de la época, describía como una «pesadez en los humores» o una «melancolía profunda».
Aposento de la Casa del Tesoro, Real Alcázar. Juana sale al encuentro del doctor Espinosa, que acaba de reconocer a Velázquez.
Juana: Doctor Espinosa, aguardad, por caridad. ¿Qué noticias me traéis de mi esposo? ¿Cómo halláis su estado?
Doctor Espinosa: Señora, la verdad es que vuestro esposo está muy flaco y desganado. La sed le consume, y la fatiga lo tiene postrado.
Juana: ¿Y qué os ha dicho él? Por más que le ruego, no me confiesa lo que siente.
Doctor Espinosa: Dice que los males no son del cuerpo, sino del alma, causados por el exceso de trabajo y las penas. La obra de las Meninas, las preocupaciones de aposentador… todo ello le quita el sosiego y le va minando el vigor. He de ser franco, señora, veo su alma tan cansada como su carne.
Juana: Lo sé, doctor. Trabaja sin descanso. No atiende a mi ruego de dejar la pintura un tiempo. ¿Hay alguna medicina o remedio que le alivie esta pesadumbre?
Doctor Espinosa: Le he dado una mezcla de hierbas y polvos para calmar el fuego de la sed y fortalecer el corazón. Pero el mejor remedio, señora, es el reposo. Decidle que deje a un lado los pinceles por un tiempo y que no se afane tanto en las obligaciones del rey. Y sobre todo, que confíe en la gracia de Dios.
Juana: Muchas gracias, doctor. Dios os lo pague. Le haré llegar vuestras palabras, mas no sé si me hará caso.
Velázquez está sentado en un taburete bajo en su taller, con el rostro pálido y la mirada fija en el lienzo de Las Meninas. La luz de la ventana ilumina las figuras, pero a él lo envuelve la sombra. El Doctor Espinosa, con su sobria capa de médico, examina con cuidado las manos del maestro.
Espinosa: La fiebre ha cedido, maestro, pero esa sed que acusa me tiene preocupado. Y esa fatiga… no cede pese al descanso.
Velázquez: (Casi susurrando). Cede un poco cuando me siento aquí. Cuando miro este lienzo. Hay algo en él que me da aliento.
Espinosa: No le da aliento, le agota. Vuelvo a insistirle: necesita reposo. Dejar los pinceles y los papeles por un tiempo le harán bien. El cuerpo, maestro Velázquez, no es un lienzo que pueda retocarse al antojo.
Velázquez: (Sonríe débilmente, sin mirarle). ¿Y qué debo hacer? ¿Mirar al techo? ¿Contar los años que me quedan? La vida está aquí, en este cuadro. En cada sombra, en cada rayo de luz que acaricia la piel de la Infanta. He luchado tanto por mi reconocimiento en un lugar de este cuadro, por un lugar en esta corte… ¿y ahora que lo tengo, debo soltarlo?
Espinosa: No le pido que suelte nada, sino que se cuide y descanse un tiempo. He notado cómo se inclina sobre el bastidor, con la mano temblorosa. Esa pesadez en los humores que siento… y la melancolía que percibo. No es solo por el trabajo, hay algo más que lo consume.
Velázquez: La melancolía es el precio de ver con tanta claridad, doctor. La vida de la corte es un teatro de sombras, pero en este lienzo… en este lienzo trato de capturar la verdad. Lo que de verdad existe. Las miradas, el aire, el espacio… He dedicado mi vida a pintar lo que otros no ven. Ahora Vd. me exige un descanso.
Espinosa: El cuerpo lo exige y el alma lo anhela. Es el momento de escuchar. Deje que el cuadro se repose por un tiempo. Mazo puede…
Velázquez: Mazo no lo entiende. Es mi yerno, tiene talento, pero no ve lo que yo veo. Este cuadro… es mi testamento. Mi despedida.
Espinosa: (Pone una mano en su hombro, con gesto de preocupación). Aún no es tiempo de despedidas, maestro. No si puedo evitarlo. Le prepararé un nuevo ungüento por si se repite esa fiebre y ordenaré que le traigan infusiones. Y por favor… por el amor de Dios, no trabaje hasta que se lo ordene.
(Velázquez asiente, pero sus ojos no dejan el cuadro. La luz se refleja en sus pupilas cansadas. Mientras el Doctor Espinosa prepara sus remedios, Velázquez apenas se mueve. Su cuerpo está agotado, pero su mente y su espíritu están completamente vivos, atrapados en la perfección inconclusa de su obra maestra).

El maestro corrigió la mano derecha de la infanta y la puso más baja que en su posición inicial. En el fondo del cuadro, donde Juan Carreño pinto el gran espejo colgado de la pared pintó a los reyes. Realizó el encaje de la cabeza del rey con una técnica abocetada y con pigmentos más densos que el de la figura de la reina casi invisible. Los contornos de las figuras los realizaron sus fieles pintores con trazos largos y sueltos, a los que Velázquez tuvo que aplicar luego toques rápidos y breves para destacar las luces de los rostros, manos y detalles de los vestidos. La rapidez de ejecución a la que le obligaban sus otras múltiples tareas la llevo a su máxima expresión en los detalles decorativos. Velázquez sobre lo pintado por sus compañeros dió una fina capa de pintura con una gama de colores fría y con una paleta sobria y no extensa, casi sin mezclas, lo hizo con un toque rápido y decidido, dada la premura y el poco tiempo destinado a la obra.
Con sus fuerzas mermadas, Velázquez apenas podía dedicarse a los toques finales, esas últimas veladuras que eran su firma invisible, la magia que transfiguraba la pintura en vida. Las figuras adquirían entonces esa luz etérea, esa verdad psicológica que solo él, el genio, sabía infundir. Era una contradicción dolorosa: la obra maestra que aseguraría su inmortalidad era, en su mayor parte, el fruto del trabajo de otros, un secreto que el lienzo guardaría celosamente.
Cuando la obra estaba bastante avanzada le encargó a su yerno que le realizara un retrato, vestido con los ropajes de la Orden de Santiago, en posición erguido y girada la cabeza hacia la izquierda, pintando un lienzo con la paleta y los pinceles en las manos.
Velázquez y Mazo están en el taller, frente al enorme lienzo de Las Meninas. La mayor parte de la composición ya está pintada. Mazo está retocando el vestido de una de las damas de honor. Velázquez, de pie, sostiene una paleta y un pincel, pero no los usa para pintar, sino para meditar.
Velázquez: (Con la mirada perdida en la composición, se dirige a Mazo sin mirarle). Es hora de que yo también entre en el cuadro.
Mazo: (Se detiene, sorprendido). ¿Maestro? ¿A qué se refiere?
Velázquez: Quiero que sea mi presencia la esencia de la obra. Erguido, aquí. (Señala un espacio en la pared imaginaria, a la izquierda de la dama que sujeta la mano de la Infanta). Quiero estar aquí, pintando. Con la paleta en la mano, como me ves ahora.
Mazo: (Entrecierra los ojos, tratando de visualizarlo). ¿Y cómo se atrevería a posar en una obra de su majestad, el Rey? Sobre el lienzo de un retrato real …
Velázquez: (Corta a Mazo con un gesto). No. No lo harás sobre el lienzo. La tela que pinte, me la coserás aquí, con la ayuda de las costureras de Palacio. Quiero que sea una pieza separada, una pieza que yo añada.
Mazo: ¿Cosida? Es… inusual, maestro. ¿Y la posición?
Velázquez: Me pintarás de frente, pero con la cabeza ligeramente girada a la izquierda. Y con los ropajes de la Orden de Santiago. Quiero que ese detalle sea visible. Que se entienda lo que significa.
Mazo: (Asiente, comprendiendo la importancia del encargo). Y la altura…
Velázquez: (Le mira fijamente). Sí. La cabeza. Es lo más importante. Mi cabeza debe quedar a mayor altura que ninguna de las otras figuras representadas. Más alta que la de la Infanta. Quiero que mi cabeza sea lo primero que se vea.
Mazo: (Percibe el peso de las palabras de su suegro). Lo haré. Será un desafío, pero… lo haré.
Velázquez: Sé que lo harás bien. Me pintarás a mí, y yo te concederé la oportunidad de pintar el alma de esta obra. De pintar al pintor. (Señala con el pincel al espacio vacío). Ahí. Ahí es donde todo converge.
Mazo: (Con una mezcla de admiración y la habitual tensión). Y yo le estaré pintando a usted… pintándose.
Velázquez: Exacto. Es un juego de espejos, ¿no lo ves? La verdad del arte, Mazo, es que no hay una única verdad. Es la suma de todas ellas. Ahora… ponte a ello. El tiempo, como el buen vino, no espera.
(Velázquez se retira del lienzo. Mazo se queda solo, observando el espacio en blanco que su suegro le ha señalado, consciente de que tiene en sus manos el destino de la imagen final del maestro).

Pese a las indicaciones del médico, el maestro continuó realizando múltiples correcciones. En las que mas tiempo invirtió fueron las que le afectaban a él mismo. En un primer estado se presentaba con el rostro de perfil girado hacia la infanta Margarita tal como se lo había encargado a su yerno, pero no estaba satisfecho. Corrigió varias veces la posición de su propia cabeza en el cuadro hasta que al final, valiéndose de un espejo y viéndose de frente, erguido y pintando, se autorretrato, quedando satisfecho de pasar a la historia en esta posición.
Una vez realizado pidió a las costureras de palacio que cosieran el lienzo a la izquierda de la menina que sujetaba la mano de la Infanta, asegurándose que su cabeza fuera la que estuviera a mayor altura que ninguna de las otras figuras representadas en el cuadro.
Semanas mas tarde, el Aposentador entra en el Salón del Cuarto del Príncipe. Juan de Pareja tenía ya casi terminadas las figuras de los enanos. Juan Carreño en un lienzo aparte pintaba la luz ambiental del fondo de la Sala y los techos. Se detiene junto a él..
Velázquez: «Carreño, esa luz que entra por el ventanal es la clave de todo. Pinta el ambiente que crea. Y no te olvides del fondo. Ese espejo, que refleje lo que no vemos en el cuadro, lo que se encuentra detrás de nosotros. Y los cuadros en la pared, dales un toque, una pincelada que nos permita sentirlos, aunque no sean el centro de la escena. Que se sientan parte del lugar. Así darás profundidad a la obra.»
Carreño: «Maestro, ¿qué cuadros quiere que se vean reflejados en el espejo?»
Velázquez: «No hace falta que se vean los detalles. Que sean manchas de color, que se intuya su presencia. Solo necesito que el reflejo transmita la idea de que la sala es mucho más grande de lo que parece, que haya un ambiente de misterio.»
Carreño: «Maestro, ¿le parece bien el tono que estoy usando para el fondo de la sala y el techo? Me he atrevido con una semioscuridad que, creo, acentúa la luz de la infanta.»
Velázquez: «Carreño, está bien, pero no busques un contraste tan marcado. Piensa en la luz como si fuera un velo que lo cubre todo, no como un foco. Para el fondo y el techo, busca una paleta sobria y fría. No temas con los grises, hazlos los protagonistas. Quiero que el cromatismo sea verdoso, pero muy sutil, casi imperceptible. Que se sienta la sombra sin que sea un negro puro. Busca esa tonalidad grisácea con un toque verdoso.»
Carreño: «¿Y cómo consigo que no se pierda la luz de la ventana?»
Velázquez: «Ahí está el secreto, muchacho. El contraste. Esa tonalidad gris y verdosa debe servir para que el suelo, por donde entra la luz, parezca más cálido y vibrante. Que la luz rosada del suelo se sienta como el centro de la escena, el lugar donde se encuentran todos los personajes. El fondo es un lienzo en blanco para la luz, no un fin en sí mismo. No tengas miedo de la oscuridad, solo es el contraste que necesita la luz para brillar.»

La guerra con Francia duraba ya veintiún años. A pesar de haberse conseguido la Paz de Westfalia en 1648, que supuso mayor tranquilidad para la gran mayoría de países europeos, España y Francia aún luchaban por los territorios al norte de los Pirineos que fijaran las fronteras entre ambos. A los dos países les estaba suponiendo un desgaste de recursos enorme y trataban por todos los medios de conseguir llegar a un acuerdo que detuviera la guerra. D. Luis Méndez de Haro hacía todos los esfuerzos mediante continuas conversaciones con Francia para alcanzar la tan ansiada Paz.
El 16 de julio de 1656 D. Luis Méndez comunicó a Felipe IV la importantísima gran victoria de los Tercios Españoles en Valenciennes, ciudad al norte de Francia, casi en la frontera con Bélgica, que llevaba cerca de un año sitiada por las tropas francesas. D. Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV y Mariana de Austria, que acudió en auxilio de la ciudad, aprovechando la oscuridad de la noche y la sorpresa, organizó un ataque que desarticuló a las tropas francesas, y liberó a la ciudad.
D. Luis aprovechó esta victoria para continuar con las negociaciones con Francia y conseguir la Paz en mejores condiciones de negociación para España. Despachaba casi a diario con Velázquez, ya que los roles de ambos en la Corte les obligaban a interactuar permanentemente, manteniéndole al tanto de los avances para la paz, y tanto Felipe IV como el propio D. Luis de Haro eran proclives a firmar la paz mediante el matrimonio de María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y su primera esposa Isabel de Borbón, con su primo, el rey de Francia Luis XIV y descargaron en Velázquez la responsabilidad directa de la organización de tal evento de tantísima importancia en la frontera pirenaica con Francia.
En el Alcázar, el despacho de D. Luis de Haro, 13 de junio de 1657
D. Luis de Haro: (Se acerca a la ventana, observando el patio. Se gira al escuchar a Velázquez entrar) Don Diego, pase. Le esperaba. Siéntese, por favor.
Velázquez: (Entra y hace una reverencia, luego toma asiento) Vuestra Excelencia, a su servicio.
D. Luis de Haro: Estamos en un momento crucial. Las recientes victorias nos han dado la ventaja que necesitábamos. El Rey y yo estamos decididos: es el momento de negociar la paz con Francia.
Velázquez: Una excelente noticia, Excelencia. El país necesita un respiro.
D. Luis de Haro: Así es. Y no una paz cualquiera. Una paz que selle nuestra unión de una vez por todas. Se ha propuesto que la princesa María Teresa, hija de nuestro Rey, se case con su primo, el rey Luis XIV de Francia.
Velázquez: Un matrimonio real. El más alto de los sellos de paz.
D. Luis de Haro: Precisamente. Y aquí es donde entra usted, don Diego. Esta unión no puede ser un acto simple. Debe ser un evento que muestre al mundo el poder y la solemnidad de ambas coronas. La reunión tendrá lugar en la frontera, en la isla de los Faisanes, en el Bidasoa. Y el Rey, con mi total respaldo, ha decidido que usted, con su exquisito gusto y conocimiento de la etiqueta, sea el responsable de toda la organización.
Velázquez: (Sorprendido, pero manteniendo la compostura) Vuestra Excelencia, es un honor inmenso. Y una responsabilidad enorme.
D. Luis de Haro: Lo sé. Por eso se lo encomiendo a usted. Habrá que planificar el traslado de toda la Corte hasta ese punto, el alojamiento, las ceremonias, los protocolos… Todo debe ser impecable. Se lo confiaremos por completo, así que cuente con todos los recursos que necesite.
Velázquez: Entendido, Excelencia. Será una labor titánica, pero no decepcionaré. Me pondré de inmediato a trazar un plan. ¿Alguna indicación particular del Rey?
D. Luis de Haro: Solo una: que la majestuosidad de España sea visible en cada detalle. Que Francia y el mundo vean que sellamos esta paz no desde la debilidad, sino desde la fuerza y la gracia. Su trabajo será el cuadro más importante que pintará para el Rey.
Velázquez: (Una sutil sonrisa se dibuja en su rostro) Haré que así sea, Excelencia. Me ocuparé de que cada pincelada de este evento sea perfecta.
D. Luis de Haro: (Le da una palmada en el hombro) Confío en usted, don Diego. Es el hombre adecuado para este encargo. Ahora, a trabajar. El tiempo apremia.
Despacho de Maximiliano, Real Museo de Pinturas y Esculturas. 13 de junio de 1819
La búsqueda de Maximiliano le llevó a los expedientes más delicados: los concernientes a la iniciativa del rey Felipe IV para que su pintor favorito accediera a las Órdenes de Caballería de Santiago. El proceso le llevo al rey más de cinco años. Para permitir el acceso era necesario demostrar la hidalguía y limpieza de sangre a través de un árbol genealógico impecable de cuatro abuelos hidalgos (nobles). Se exigía que el candidato no ejerciera un oficio manual, como así se consideraba la pintura.
Tales eran los obstáculos que Felipe IV se vio obligado a enviar una carta al papa Inocencio X y luego a su sucesor, Alejandro VII, pidiendo una dispensa especial para Velázquez. Encontró muchos expedientes dirigidos al Consejo de las Órdenes Militares que demostraban la propuesta y lucha incansable del rey para que fuera admitido su acceso, custodiados en el Archivo Histórico Nacional. Allí, entre documentos polvorientos y testimonios jurados, desenterró los pormenores del largo y humillante proceso de investigación de la «limpieza de sangre» de Velázquez, un expediente tan minucioso que parecía diseñado para no dejar cabo suelto.
Testigos interrogados sobre sus ancestros, sobre la honra de sus padres y abuelos. Acusaciones, defensas. Un laberinto burocrático que consumía años y al que Velázquez se había entregado con una obsesión febril.
«Declaración de Don Juan de Pareja, pintor, criado de Don Diego Velázquez, fechada en Madrid a 3 de septiembre de 1657: ‘De la limpieza de la sangre de su maestro, Don Diego, puedo jurar por Dios y por esta Santa Cruz que es cristiano viejo y sin raza de judío ni moro, y que ha servido a Su Majestad con toda lealtad en las artes y en sus cargos de Palacio, dedicando su persona y hacienda…’.«
Maximiliano encontró la carta de requisito protocolario escrita por Velázquez y dirigida al Consejo de las Órdenes Militares:
A la atención del Consejo de las Órdenes Militares,
Excelentísimos Señores,
Don Diego de Silva y Velázquez, pintor de la Cámara de Su Majestad y aposentador real, caballero al servicio de la Corona, ruego a vuestras excelencias consideren la gracia que Su Majestad el Rey, mi señor, ha tenido a bien otorgarme, proponiendo mi nombre para el ingreso en la insigne y militar Orden de Santiago.
Mi vida y servicio han estado consagrados a Su Majestad y a la grandeza de la Corona. He procurado con devoción y lealtad inquebrantable servir en todos los oficios que se me han encomendado, no solo en mi arte, sino también en las funciones de la Corte. Este anhelo de pertenecer a tan noble Orden es para mí la mayor honra y un testimonio de mi devoción.
Por ello, solicito humildemente que se sirvan abrir el expediente de pruebas y proceder a la investigación de mi linaje, conforme a los estatutos de la Orden, para que mi persona sea hallada digna de este alto honor.
Quedo a la espera de sus mercedes, para todo aquello que sea necesario a la conclusión del expediente.
En la Real Corte de Madrid, a 17 de marzo de 1657
Humilde servidor de vuestras excelencias,
Diego Velázquez
Maximiliano confirmó que mientras Las Meninas avanzaba hacia su culminación, la obsesión de Velázquez por el hábito de la Orden de Santiago se tornaba más feroz. Los expedientes, aquellos volúmenes polvorientos, se acumulaban con testimonios, contra-testimonios y minuciosas investigaciones sobre su linaje. Cada vez que recibía noticias de un nuevo requerimiento, de una objeción a su «limpieza de sangre», una punzada de ira y desesperación lo recorría. Era una batalla burocrática tan extenuante como la gestión del palacio, pero esta, al menos, prometía la gloria personal, el estatus nobiliario que lo redimiría de su origen «artesanal».
El papa concedió un breve apostólico en 1659 que eximió a Velázquez de los requisitos de nobleza y de que la pintura se considerara un oficio manual. Esto fue un hecho extraordinario.
Salón de actos protocolarios del Consejo de la Orden Militar de Santiago. 28 de noviembre de 1659
El ambiente era solemne y severo. Un salón de altos techos, con pesadas cortinas de terciopelo que tamizaban la luz. En una gran mesa de roble, se sentaban los miembros del Consejo, con semblante grave. Velázquez, de unos sesenta años, esperaba de pie, en el centro de la sala. No era el pintor que venía a presentar su obra, sino un hombre de la Corte, que esperaba el veredicto sobre su honor.
El presidente del Consejo, un anciano de toga negra, sostenía el expediente de Velázquez. Había en su mirada un rastro de las reticencias institucionales que se habían superado.
Presidente del Consejo: «Don Diego de Silva y Velázquez. El Consejo ha revisado su expediente de hidalguía. Como bien sabe, nuestros estatutos son estrictos en cuanto al linaje, a la sangre y a que el aspirante no se dedique a oficios mecánicos. Y el arte de la pintura, hasta ahora, ha sido considerado como tal.»
El presidente hizo una pausa, sus ojos fijos en el pintor. Velázquez mantuvo la compostura.
Velázquez: «Excelencia, mis años de servicio a Su Majestad han sido prueba de mi lealtad y de mi dedicación. Nunca he tenido otra ambición que servir a la Corona y honrar mi casa.»
Presidente del Consejo: «No lo dudamos, Don Diego. Pero el Consejo está sujeto a reglas inmutables. Sin embargo, Su Majestad el Rey, nuestro señor, ha intercedido por usted. La voluntad del monarca es clara. Y, más importante aún, nos ha llegado un breve apostólico de Su Santidad Alejandro VII, que concede la dispensa necesaria para que usted pueda ser admitido.»
El tono del presidente cambió, volviéndose más oficial.
Presidente del Consejo: «Por la gracia de la Santidad del Papa y la orden de Su Majestad, el Consejo de las Órdenes Militares concede, con fecha de hoy, 28 de noviembre de 1659, la admisión de Don Diego de Silva y Velázquez como caballero de la Orden de Santiago. Que este sea un testimonio de su servicio al Rey y a España. Se le hará entrega de los hábitos y la insignia en la fecha que se designe.»
Velázquez: «Excelencia, no tengo palabras para expresar mi gratitud. Es el mayor honor al que podría aspirar un hombre. Agradezco a Su Majestad y a este Consejo su benevolencia. Prometo llevar con dignidad la cruz de Santiago.»
El presidente asintió, y con un gesto seco, indicó que el acto había terminado. Velázquez se retiró, con el peso de la historia y el logro personal sobre sus hombros. La cruz de Santiago, que tanto anheló, fue concedida. Fue el reconocimiento definitivo de su estatus no solo como artista, sino como caballero de la más alta nobleza.
Finalmente, en 1659, el largo calvario de la Orden de Santiago llegó a su fin. Velázquez obtuvo el anhelado hábito. Una Cruz roja, símbolo de nobleza y reconocimiento, que, irónicamente, su debilitado cuerpo apenas tendría tiempo de lucir. Fue un triunfo amargo, una victoria pírrica que había consumido años de su vida y la esencia misma de su arte. El tiempo que debió dedicar a la tela y el óleo se había gastado en batallas de linaje, en la búsqueda de un honor que la historia le otorgaría sin necesidad de títulos.
La Última Gran misión, 9 de noviembre 1659
El otoño de 1659 trajo consigo el final de la guerra con Francia, la promesa de la Paz de los Pirineos, sellada con un matrimonio real: el de la Infanta María Teresa con el joven rey Luis XIV. El escenario elegido para la firma del tratado y el intercambio de princesas sería la Isla de los Faisanes, un pequeño islote fluvial en la frontera, entre Hendaya y Fuenterrabía.
El Tratado de los Pirineos, que incluyó el acuerdo de matrimonio, se firmó en noviembre de 1659, pero los preparativos para la ceremonia y el viaje que llevaría a la corte de Felipe IV hasta la Isla de los Faisanes fueron un proceso largo y meticuloso que duró varios meses.
Velázquez, en su rol de aposentador mayor de palacio, ya estaba involucrado en la organización desde mucho antes de la fecha de la boda en junio de 1660. Se encargó de planificar y supervisar cada detalle, desde la logística del viaje de la comitiva real, la decoración de los pabellones en la isla, la selección de los tapices y los muebles, hasta el vestuario y el protocolo.
La responsabilidad de organizar este evento monumental, un despliegue de poder y diplomacia sin precedentes, recayó por completo sobre los hombros de Velázquez, el Aposentador Mayor. Don Luis de Haro, el poderoso valido que había sucedido al Conde-Duque de Olivares en la sombra del poder, exigió la perfección. No solo se trataba de montar dos pabellones efímeros –uno para cada monarca– sino de asegurar que cada detalle, desde los cortinajes de seda hasta las sillas más humildes, desde las galerías de espejos hasta los tronos, reflejara el esplendor de las coronas.
Los meses previos al encuentro fueron un infierno de logística. Velázquez, un hombre de ya sesenta años, dedicó cada hora de vigilia a la tarea. Supervisó la construcción de los pabellones, la selección y transporte de tapices y mobiliario, el diseño de los protocolos y banquetes. Recorrió el camino entre Madrid y la frontera en innumerables ocasiones, un viaje agotador que le robaba el aliento y las pocas fuerzas que le quedaban. Dormía escasas horas, y sus ojeras, ya profundas, se tornaron abismos. La sed, el cansancio y los dolores que el Doctor Espinosa había anotado se agudizaron, convirtiendo su cuerpo en un recipiente de tormento. Era la culminación de su vida como cortesano: el genio del pincel, obsesionado ahora con la colocación de un mueble o la puntualidad de una caravana. La gloria de su arte se desvanecía en la minucia de un protocolo real.
Aposento de la Casa del Tesoro, en el Real Alcázar. Velázquez está terminando de doblar unos mapas y Juana, con un semblante de preocupación, cierra una de las alforjas.
Velázquez: Ya han dado la orden, Juana. Hemos de partir con la comitiva de Sus Majestades hacia la Isla de los Faisanes. Se aproxima la hora.
Juana: Lo sé, mi bien. No he hecho más que preparar nuestras ropas y la comida para el camino. ¿No teméis, Diego, que vuestra salud se resienta con tan larga jornada?
Velázquez: (la mira con ternura) No tengáis pena, Juana. Con vos a mi lado, los sinsabores del camino serán menos. He de ir, es mi deber, como Aposentador Mayor del Rey. He de adecentar el pabellón donde tendrá lugar la entrevista entre los monarcas.
Juana: El deber os consume, Diego. Os veo flaco y desganado. Temo que el sol os fatigue y los aires del camino os den un mal. No sabréis ni siquiera cuándo descansar, con tanto por hacer.
Velázquez: Vuestra compañía me dará el sosiego que necesito. Me encargaré de que ambos estemos a salvo y con la gracia de Dios, cumpliremos con nuestro cometido.
Juana: Así sea. Si he de ir, iré a vuestro lado y cuidaré de vos. Que no me digan después que permití a mi esposo ir solo a tal lugar. Rezaré por nuestro pronto regreso, y por que el Señor nos dé salud y fuerza para el viaje.
El 7 de junio de 1660, la ceremonia en la Isla de los Faisanes se celebró con el fasto deseado. Velázquez, presente en el evento, apenas pudo saborear el triunfo logístico. Su figura era un espectro, demacrado por el esfuerzo hercúleo. La misión, cumplida con la perfección que le caracterizaba, había consumido sus últimas reservas de energía. El regreso a Madrid fue una tortura.
Velázquez habla con el cirujano de cámara. El Dr. Espinosa está preocupado por él. Le recomienda encarecidamente que descanse.
Velázquez: Sí… sí… Pero primero quiero ver el final. Ver a la princesa partir… ver cómo este matrimonio sella la paz… Es mi última obra maestra, doctor. Y debo estar aquí para verla completarse.
Dr. Espinosa: (Con un suspiro de resignación) Que así sea. Pero prométame que en cuanto termine todo, se pondrá en mis manos. No podemos perderle. El Rey… la pintura… lo necesitan.
Velázquez: (Una media sonrisa, teñida de melancolía, se dibuja en sus labios) Volveremos a Madrid. Y en Madrid… ya veremos.
La Casa del Tesoro, Madrid, 31 de julio de 1660
Velázquez acaba de regresar de su viaje a la Isla de los Faisanes. Se encuentra en su alcoba, agotado y se siente indispuesto, tiene fiebre. Avisa a los médicos de la corte. Estos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para aliviarle.
Dr. Espinosa: Don Diego, está ardiendo. La fiebre es alta. Debió haber descansado en Madrid.
Velázquez: (Con voz débil y entrecortada) No podía, doctor… No podía. El Rey… el Conde-Duque… me confiaron esto. Era mi deber. Mi último servicio… a la corona.
Dr. Espinosa: El deber es una cosa, don Diego, pero la vida es otra. Su cuerpo ha dado más de lo que podía. Este viaje… la organización… todo ha sido un exceso para usted. Sus riñones no están bien. Sabe que le he advertido.
Velázquez: (Cierra los ojos por un momento, intentando recuperar el aliento) Sí, lo sé. Pero… ¿qué podía hacer? Había que asegurar que todo saliera bien. La princesa… el rey de Francia… los protocolos… Mi honor estaba en juego.
Dr. Espinosa: Y ahora su salud está en peligro. Le ruego que se retire. Deje que otro se encargue de los últimos detalles. El grueso del trabajo ya está hecho. Su presencia ya no es esencial, don Diego.
Velázquez: (Abre los ojos, con una mirada de cansancio y resignación) Es difícil soltar las riendas, doctor. Toda mi vida he estado al servicio de Su Majestad. Pintando su historia… organizando su vida… Ahora, me siento como un viejo pincel gastado. Siento que el lienzo de mi vida está casi terminado.
Dr. Espinosa: No hable así. Aún le queda mucho por hacer. Descansar. Yo me encargaré de que reciba el tratamiento adecuado. Se lo he dicho, don Diego, debe dejar los excesos… en la comida, en el trabajo…
Madrid. la última voluntad de Velázquez, 4 de agosto de 1660
En la alcoba de Velázquez, en la Casa del Tesoro, un edificio importante anexo al Real Alcázar de Madrid, donde residía habitualmente, un tenue amanecer se filtra por las rendijas de las contraventanas. El pintor, con el rostro consumido y pálido, yace en la cama. A su lado, su yerno, del Mazo, le sostiene la mano.
Velázquez: (Con una voz débil y casi inaudible) Juan… Acércate.
Del Mazo: Padre, estoy aquí. (Se inclina para escucharle mejor, con los ojos llenos de lágrimas).
Velázquez: Tú sabes… mi obra maestra… la gran obra… (Hace un gesto débil con la cabeza) ‘La familia de Felipe IV’… el cuadro…
Del Mazo: Es lo más hermoso que jamás hemos pintado.
Velázquez: Escúchame bien, Juan. Es mi último encargo. Mi última voluntad. Sé que no queda mucho tiempo. (Cierra los ojos un momento, reuniendo fuerzas). He conseguido la paz. He cumplido mi deber.
Del Mazo: Sí, padre. Todos lo saben. El Rey está orgulloso.
Velázquez: El Rey… y la Orden de Santiago. El Rey ha concedido mi ingreso. Mi sueño… de ser caballero… se ha cumplido.
Del Mazo: Es la noticia más feliz que he oído en mucho tiempo.
Velázquez: Sí. Y quiero que quede constancia. En el cuadro. El retrato de la Infanta Margarita… mi retrato… que aún no está terminado.
Del Mazo: (Con el corazón encogido) ¿Qué debo hacer, padre?
Velázquez: Cuando yo no esté… Ve al cuadro. A la tela… en mi pecho. Dibuja la cruz. La Cruz de Santiago. Con el color más vivo que encuentres. Con el rojo más intenso.
Del Mazo: (Intenta hablar, pero la emoción lo ahoga)
Velázquez: No dejes que nadie lo haga. Solo tú. Yo… ya no tengo fuerzas. Hazlo en mi nombre. Que el mundo sepa que fui caballero. (Una lágrima solitaria se desliza por su mejilla). Que mi vida… fue más que solo pintar.
Del Mazo: (Asiente, sin poder contener el llanto, y con voz entrecortada) Así lo haré, padre. Se lo juro.
Velázquez: Ya no hay más que pintar. He acabado mis encargos en el Pardo y en la Isla. He dejado la casa del Tesoro en orden.
Del Mazo: Seguiremos vuestro trabajo, padre. No os preocupéis por nada.
Velázquez: Siempre has sido mi mejor ayudante, mi pincel más fiel. Has visto todo lo que he creado, mi forma de usar el color, mi luz… [Hace una pausa y su mirada se pierde en un punto invisible] El cuadro de la Infanta Margarita no habría sido posible sin tus pinceles. He solicitado al rey, para que en reconocimiento a esta ayuda y a la calidad de tu pintura te nombre el nuevo pintor de cámara. La pintura es la única verdad que he conocido. Quiero que sigas con el legado, que el rey te nombre mi sucesor.
Del Mazo: Lo haré, padre. Si Dios quiere, cumpliré los mandatos del rey. Siempre me ha visto trabajar con vos, él sabe de mi lealtad.
Velázquez: Confío en el rey, él siempre me honró. Sé que sabrá que sois la persona adecuada para seguir mi obra, y que tu pincel sabrá mantener el alma de la luz en la corte. No me falles, Juan. Cuida de Francisca. El arte es el único tesoro de esta vida.
Del Mazo: Os prometo que no os fallaré, padre.
Velázquez: [Cierra los ojos] Y dile al rey… que gracias… por todo…
Del Mazo abandona el aposento, compungido. El gran genio del siglo del Oro, su maestro, su yerno, se le escapa de entre las manos. No sabe que más puede hacer por él…… más que rezar.
Años después, sobre el pecho de la figura de Velázquez en Las Meninas, se pintó póstumamente la cruz roja de la Orden de Santiago, el símbolo de la nobleza que tanto había ansiado. Una ironía trágica y final: la cruz de su ambición, inmortalizada en un cuadro que, más allá de la verdad de sus pinceladas, se erigiría como el monumento a un pintor que se dejó la vida por ser también un cortesano.
Madrid, el Alcázar, aposento de D. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 6 de agosto de 1660
El Alcázar de Madrid. El aposento de Velázquez. La luz de la tarde entra débilmente por la ventana. En la cama, el pintor yace, pálido y consumido. Su esposa, Juana, sostiene su mano. Se encuentra igualmente cansada, también tiene fiebre. El maldito viaje a la isla de los Faisanes les ha pasado factura a los dos. Juana, como todos los días de los últimos 42 años está a su lado sin mostrar ningún signo de debilidad. Está entregada a él en cuerpo y alma. El doctor Espinosa está a su lado, impotente. A su derecha, de pie, lloriqueando silenciosamente está su hija Francisca de Silva Velázquez y Pacheco y su marido, el en breve, pintor de cámara Juan Bautista Martínez del Mazo.
Juana: Diego, mi amor… (Su voz se quiebra) Descansa. El rey me ha prometido que ya no harás más viajes, no más encargos.
Velázquez: (Abre los ojos con la mirada borrosa. Su respiración se vuelve más lenta y superficial. Su voz se vuelve apenas un susurro) Juana… el Alcázar… siempre el Alcázar. Mis ojos… han visto tanto aquí…
Dr. Espinosa: Don Diego, no se esfuerce. (Niega con la cabeza a Juana) Ha hecho todo lo que podía, Velázquez. Lo ha dado todo. Ahora, solo la paz.
Velázquez: Paz… sí… La paz de los Pirineos… El cuadro de la paz… (De pronto su respiración cambia y se vuelve más profunda y más rápida y le brota una débil sonrisa en sus labios) El Rey ha quedado contento. Su hija es reina de Francia. Todo salió bien… valió la pena mi esfuerzo, Alonso.
Dr. Espinosa: (Con una tristeza profunda) A su costa, sí. Se lo advertí. Debería haber delegado ese viaje como bien sabe Vd. hacer.
Velázquez: No me arrepiento. (Hace un esfuerzo por girar la cabeza como buscando la luz, cuando la respiración se detuvo por completo durante unos segundos). He servido a Su Majestad hasta el final. ¿Qué más puede pedir un hombre? He servido… con mis ojos. Con mis pinceles. Con mi vida…
Juana: Pero no era necesario… Te hubieran perdonado. No tenías por qué ir. (Sujeta la mano de su marido y nota que está más pálida y que se ha vuelto más fria. Se encuentra muy débil, pero se mantiene en pie sin que se le note).
Velázquez: (Una chispa de su antiguo vigor brilla en sus ojos por un instante) ¿Perdonarme? No es una cuestión de perdón, Juana. Es una cuestión de honra. La honra de un hombre que no solo pinta al Rey, sino que sirve al Rey. Quería ver la obra terminada. Y la vi…
Dr. Espinosa: Es hora, don Diego. Es hora de dejarlo ir. El mundo… el arte… lo recordará para siempre.
Velázquez: (Su respiración se vuelve más irregular. Sus ojos se fijan en el techo, como si viera algo que nadie más puede ver. Sus últimas palabras son un susurro inaudible) La luz… la luz…
Juana: (Rompe a llorar, apretando la mano de su marido contra su mejilla) Diego…
El doctor se aparta de la cama, confirmando lo que ya todos saben. El último gran pintor del Siglo de Oro había dejado el lienzo de la vida en blanco, pero la memoria de su obra viviría para siempre. Francisca abraza a su madre, ahora ya sollozando amargamente.
El 6 de agosto de 1660, apenas dos meses después de la Paz de los Pirineos, Diego Velázquez falleció en el Alcázar de Madrid. Su muerte, para muchos, fue el resultado directo del agotamiento provocado por aquel último y monumental encargo. Dejó tras de sí una corte sumida en el luto oficial y una obra inmensa, gran parte de ella nacida de sus ojos, pero no solo de sus manos.
El cuerpo de Velázquez fue enterrado en la iglesia de San Juan Bautista, una de las parroquias más antiguas de Madrid, cercana a la residencia del pintor.
Una Verdad Incómoda, 18 de noviembre de 1819
El estudio del investigador en el recién transformado edificio del Museo Real de Pinturas se había convertido en un santuario del siglo XVII. Legajos, cuadernos de notas, reproducciones de inventarios y transcripciones de cartas se apilaban en desorden creativo sobre cada superficie. El aire, denso y cargado de polvo, olía a papel viejo y a tinta ferrogálica. La luz grisácea de un frío amanecer de 1819 se colaba por el tragaluz, iluminando los últimos folios que tenía entre sus manos.
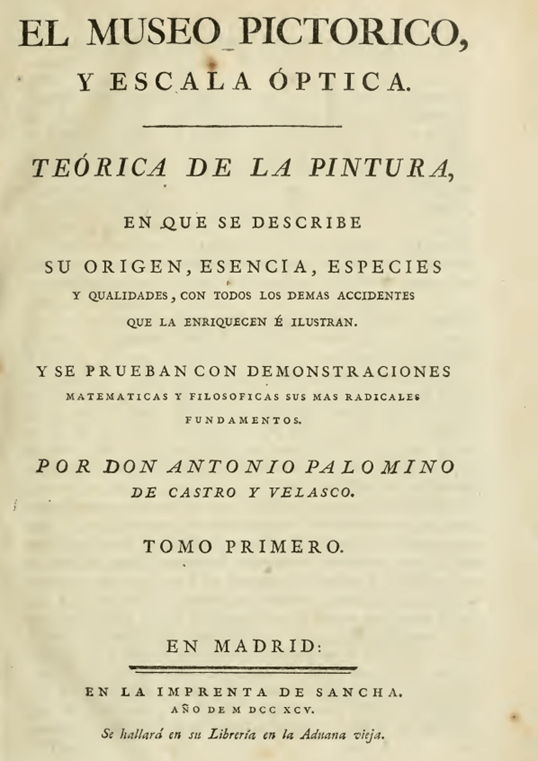
Había sido un viaje obsesivo. Desde las primeras cartas de Felipe IV, pasando por los Registros de la Aposentaduría Mayor de Palacio que detallaban cada movimiento, cada compra, cada gestión de Velázquez; hasta los exhaustivos Expedientes de la Orden de Santiago del Archivo Histórico Nacional, que desnudaban la desesperada búsqueda de limpieza de sangre del pintor. Las notas del Doctor Espinosa, el médico de cámara, sobre la «sed insaciable» y la «fatiga que no remitía» de Velázquez, daban un rostro humano al agotamiento. Y por último, los informes sobre la Paz de los Pirineos, la monumental tarea en la Isla de los Faisanes, con Velázquez al frente de cada minucia logística, un hombre de sesenta años consumido por el esfuerzo.
El investigador releyó un último fragmento, una nota sobre el traslado de los tapices para la embajada francesa. «Don Diego, con fiebres y los ojos enrojecidos, insistía en supervisar cada pieza. Su diligencia era admirable, su constitución, lamentable». Cerró los ojos. La imagen de Velázquez, tal como lo había reconstruido en su mente, era la de un hombre extraordinario, sí, pero devorado. Devorado por el rey, por la corte, por su propia ambición. Un esclavo de oro. Al no firmar, Velázquez dejaba la puerta abierta a que la historia, si quería, atribuyera la obra a sí mismo, a Mazo, y a los aprendices, diluyendo la responsabilidad de una obra magna que, por la esclavitud de su tiempo y la debilidad de su cuerpo, no pudo pintar solo. Un silencio deliberado, una ironía que solo él y un olvidado investigador conocerían.
La verdad, antes un susurro en su mente, ahora gritaba con una claridad aterradora.
Maximiliano: (Con la voz grave) Mi señor Marqués, aquí tiene. Es el informe final sobre la vida y obra de don Diego Velázquez.
Marqués de Santa Cruz: (Tomando un vaso de vino de la mesa) Agradezco tu diligencia, Maximiliano. El tiempo apremia. Mañana la Reina inaugurará este templo del arte, y el legado de nuestros grandes maestros debe ser inmaculado. ¿Qué has descubierto? Habla con franqueza.
Maximiliano: (Tose disimuladamente, su mirada no es capaz de encontrarse con la del Marqués, cabizbajo lucha por encontrar las palabras que lleva tanto tiempo buscando. Ha llegado el momento. Sabe que lo que va a comunicar, va a disgustar mucho al Marqués. Piensa en hacer una suave introducción a lo que vendrá después). –Señor, como bien sabe, en los años en que fue pintado este cuadro, la pintura todavía se consideraba un oficio manual. Un gremio, el de los pintores. Las obras se realizaban en un taller artesanal donde se encontraba el maestro, los oficiales y los aprendices….. Lo importante era la calidad del resultado final, no la autoría individual.
Marqués de Santa Cruz: Se impacienta al escuchar cosas que ya sabe. — al grano, Maximiliano, al grano–. ¿Por qué esta magnífica obra no lleva una firma, unas iniciales, una fecha, la marca del taller de la corte?
Maximiliano: (Apoyando los documentos en la mesa, titubeante) Con la serenidad de quien guarda un universo de secretos, ajustó sus gafas. Sus ojos, que habían visto la verdad descarnada, se posaron por un instante en el Marqués. Excelencia, he descubierto una verdad sorprendente. Después de revisar los archivos de palacio, los inventarios de taller y los pagos… Las Meninas no es obra exclusiva de Velázquez. Velázquez, el Aposentador Mayor, el gestor infatigable de la Casa Real, el hombre obsesionado con la nobleza y consumido por la Orden de Santiago y por la preparación de la Paz de los Pirineos, no pudo haber pintado Las Meninas con sus propias manos en su totalidad. La magnitud de las obras, la precisión de cada detalle, la perfección de las veladuras… todo ello era incompatible con las horas, los días, los meses que esos documentos revelaban que había dedicado a las minucias de la corte y a su propia salud quebradiza. Era matemáticamente imposible. Lógicamente absurdo.
Marqués de Santa Cruz: (Frunciendo el ceño) ¿Qué insinúas? ¿Acaso Velázquez no es su autor?
Maximiliano: Oh, lo es, sin duda. Mi investigación demuestra que el encaje y dibujo inicial, se realizó directamente con los pinceles de Velázquez y que la mancha inicial fue ejecutada por sus aprendices del taller. Las capas intermedias fueron completadas por otros pintores de la corte, como Juan del Mazo, Juan Pareja y, en las partes finales, Juan Carreño de Miranda. Velázquez fue el gran maestro, el director de la orquesta. Él supervisó cada pincelada y, sobre todo, realizó las correcciones magistrales y las últimas veladuras que le dieron vida a la obra. El maestro, exhausto y con el tiempo contado, solo pudo reservarse esos toques finales, esas pinceladas maestras, las veladuras que transfiguraban la obra y le daban el sello de su genio inconfundible. La cruz de Santiago, fue pintada póstumamente por Juan del Mazo en el pecho de Velázquez. Era el colofón irónico a una vida donde la nobleza y la burocracia habían eclipsado el tiempo para el arte. La gloria de Velázquez se había construido sobre un secreto.
Marqués de Santa Cruz: (Dejando el vaso con un golpe seco) ¡Imposible! Esto no puede ser. Esto no es la historia que queremos contar. La verdad, Maximiliano, es una cosa, pero la historia que contamos al mundo… esa es la verdadera obra de arte.
Maximiliano: Maximiliano se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Su mirada se dirigió a la ventana imaginaria, hacia la ciudad de Madrid, hacia el edificio que, en cuestión de meses, abriría sus puertas al mundo. El Museo Real de Pinturas estaba a punto de nacer, y con él, la leyenda inmaculada de Diego Velázquez. Un mito forjado en el silencio, en la falta de firmas, en la aparente sencillez de un maestro que «no se esforzaba» en la creación. Un genio, sí, pero también un hombre con un secreto que lo llevaría a la tumba. –Pero la evidencia es irrefutable. Hemos encontrado…–
Marqués de Santa Cruz: (Interrumpiendo) ¡Basta! El pueblo necesita héroes, no un comité de pintores. ¿Qué dirían los franceses, los ingleses, si supieran que la joya de nuestra Corona no es obra de un solo genio, sino de un equipo? Mañana este museo se abrirá para ensalzar la genialidad española, no para ponerla en duda.
(El Marqués se acerca a la chimenea y aviva el fuego con un atizador.)
Marqués de Santa Cruz: Tú, Maximiliano, eres un hombre de la Ilustración, un hombre de la verdad. Pero yo soy un hombre de Estado. La reputación de Velázquez y la gloria de este museo valen más que tus documentos. La «verdad oficial» que se contará será la que necesitamos: un genio solitario, un artista que lo hizo todo por sí mismo.
Maximiliano: (Señala los papeles) ¿Y todo este trabajo?
Marqués de Santa Cruz: (Mirándolo fijamente) El fuego purifica. La Historia es maleable. Quiero que tomes estos documentos, los quemes, y esta misma noche escribas un informe nuevo. Uno que ensalce la obra de Velázquez como la culminación de un talento único e inigualable. Tu carrera, Maximiliano, depende de ello. Como tu y yo sabemos, cuando José Bonaparte ordenó derruir la Iglesia de San Juan Bautista, hace quince años, corrimos a recuperar los huesos de Velázquez y los escondimos en una cámara debajo de esta sala, donde ahora cuelga su obra insigne, Las Meninas. Nos encontramos en la sala donde yace el genio que la pintó. Velázquez, el maestro incomparable, que ha encontrado su eterno descanso en el mismo suelo de la sala, en las profundidades de este museo, junto a su obra cumbre que lo hará inmortal, bajo los pasos de quienes admirarán Las Meninas.
(Maximiliano mira los documentos, luego al fuego, y finalmente al Marqués. Se acerca a la chimenea con un gesto de resignación. La llama ilumina el temor y la impotencia en su rostro.) Con la mano aún en el legajo que acaba de soltar, escucha el leve crujido del papel resonando en el silencio del estudio. El fuego, débil al principio, danzó con avidez sobre el papel. Las hojas se curvaron, se volvieron negras, se deshicieron en cenizas que se elevaron en el aire. La verdad, eso que nadie más debe saber, desaparecía para como en tantas ocasiones, dejar paso al relato oficial. Su respiración es superficial. La imagen de Velázquez, un hombre de cincuenta y tantos años, desgastado por la corte, por los viajes, por la ansiedad de borrar una mancha ancestral, antes una estatua impasible, se retuerce ahora en su mente. No era solo el genio sereno que la Historia oficial presentaba, sino un hombre acosado por las obligaciones y devorado por la ambición de un título que le costaba un precio inimaginable.
(Maximiliano empieza a quemar los folios. El papel se comba, se vuelve amarillento y las palabras se borran en un instante. El humo con olor a historia quemada llena la habitación. El Marqués de Santa Cruz asiente lentamente con una sonrisa de satisfacción.)
Maximiliano: (Susurrando) Que sea el destino…
Marqués de Santa Cruz: Muy bien. Ahora ve y escribe. Mañana nacerá la leyenda.
Un profundo sudor frío le recorrió la espalda. Tenía en sus manos una verdad que dinamitaría el pedestal sobre el que se iba a erigir la figura de Velázquez en el imaginario popular. Una verdad que, de salir a la luz, empañaría el esplendor del naciente museo y la imagen de uno de los grandes de España. La historia, en ocasiones, no necesitaba la verdad para ser grandiosa; necesitaba el mito, la leyenda perfecta.
Sus ojos, se clavaron en los cuadernos de notas que contenían cada descubrimiento, cada fragmento de documento, cada inferencia lógica. Eran la prueba. Eran la verdad. Y eran un peligro. El secreto del genio, sepultado de nuevo, por el bien de una historia que ya se había escrito.
Al día siguiente, se inauguró el Real Museo de Pinturas y Esculturas de Madrid, el informe que entregó el Marqués de Santa Cruz, Don José Gabriel de Silva Bazán a la reina María Isabel de Braganza rezaba lo siguiente:
Informe Oficial sobre la Obra de Don Diego Velázquez
Para el Excelentísimo Señor Marqués de Santa Cruz, con motivo de la inauguración del Real Museo de Pinturas y Esculturas.
Madrid, 19 de noviembre de 1819.
Introducción
En la feliz ocasión de la apertura de este Real Museo, que consagra la gloria de la pintura española, me he propuesto la tarea de rendir un análisis en apología de la figura de Don Diego de Silva y Velázquez. Tras un exhaustivo estudio de su legado, no es aventurado afirmar que su obra constituye la cumbre del arte pictórico de nuestra nación, un testamento de un talento único e inigualable, cuyo dominio de la técnica y la visión es una joya imperecedera de la Corona y de la humanidad.
El Genio Solitario y su Creación
La obra de Velázquez se manifiesta como el resultado de una mente singular, de una maestría sublime y de un pulso firme que no admite parangón. Cada una de sus pinturas, desde los primeros retratos hasta sus complejas composiciones, emana de una única fuente de genialidad. No se trata de la labor de un taller o de la suma de múltiples manos, sino de la expresión pura de un artista que concibió y ejecutó su visión sin mediadores. Su genio residía en su capacidad para infundir vida a sus lienzos con una economía de medios asombrosa, aplicando las veladuras con una delicadeza tal que cada pincelada parece poseer un aliento propio. Su arte es la evidencia de una proeza técnica y conceptual que solo podía nacer de la mente de un solo hombre.
El Milagro de ‘Las Meninas’
La obra cumbre de su carrera, y la pieza central de nuestra colección, es sin duda «Las Meninas». Este cuadro no es una simple representación de la vida en la corte, sino un universo en sí mismo, concebido y ejecutado en su totalidad por la mano magistral del artista. Es una obra de la más alta complejidad, una proeza que revela la máxima comprensión de Velázquez sobre la luz, la perspectiva y la psicología humana. El lienzo nos invita a un juego de espejos y realidades, donde el artista se erige como testigo y protagonista, demostrando su total control sobre cada elemento de la composición. Cada detalle, desde el reflejo de los reyes hasta la enigmática mirada de la Infanta Margarita, es una prueba de la absoluta genialidad de un pintor que logró detener el tiempo y capturar la vida en un instante eterno. Un genio de la talla de don Diego Velázquez, un pintor de la Corte de Felipe IV, no necesitaba firmar sus cuadros. Su arte era tan sublime, tan inconfundible, que su sola presencia en el lienzo bastaba como rúbrica. Era un privilegio y una arrogancia propia de su estatus. Su arte no necesitaba de la vana ostentación de un nombre. Él era la firma.
Legado para la Nación
La herencia artística de Velázquez es un regalo para España y para el mundo. Su figura, unida intrínsecamente a la historia de la Casa Real, se convierte en el estandarte de la excelencia artística española. Con la inauguración de este Real Museo, su obra dejará de ser patrimonio exclusivo de la monarquía para convertirse en la apoteosis de nuestro arte, un faro de inspiración para las generaciones futuras y una afirmación de la grandeza de nuestra cultura.
Concluyo este informe con la firme convicción de que la obra de Velázquez es el legado de un genio sin igual, una verdad inmutable que debe ser celebrada por todos los que tengan el privilegio de contemplarla en este sagrado recinto.
Maximiliano Historiador de Arte.
Pocos días después, el 14 de agosto de 1660, Juana Pacheco, que había dado su vida entera a su marido D. Diego, cayó exhausta y postrada en su lecho de la Casa del Tesoro. El rey Felipe IV muy preocupado por la salud de Juana se encontraba a su lado. Juana tenía una fiebre muy alta. El Dr. Espinosa lloraba desconsolado intentando insuflar un álito de vida a Doña Juana. Desde la muerte de su marido, tan sólo hacía ocho días, no había dejado de llorar, desconsolada. No había comido nada. Apenas bebido unos sorbos de agua. La pena era inmensa, su razón de ser, todos sus esfuerzos diarios desde que tenía quince años, se habían desvanecido hacía ocho días. El rey la acarició la mano, y sin hacer ruido, sin queja alguna, como siempre había sido, se fue silenciosamente con D. Diego Rodríguez Da Silva y Velázquez.

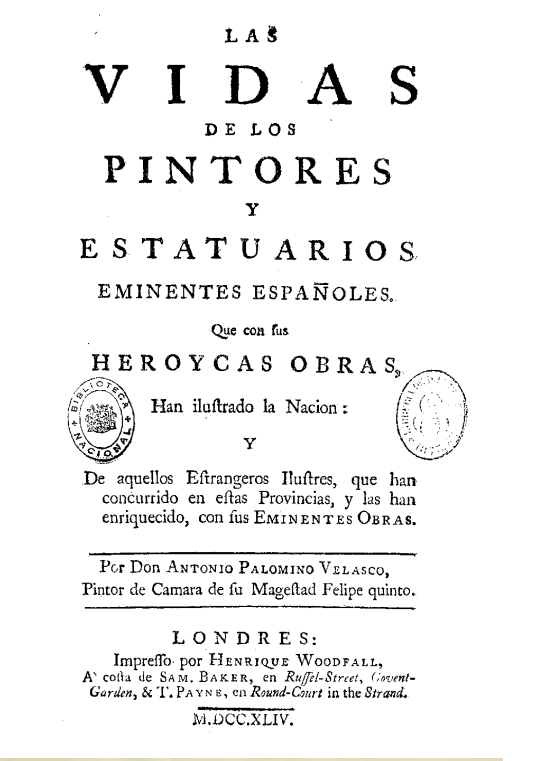

SINOPSIS
El cuadro más enigmático y misterioso de la historia del arte, «Las Meninas», está a punto de desvelar sus secretos más profundos. Por orden del director del Museo del Prado, en 1818, se realiza una investigación meticulosa de los documentos más relevantes de la época.
Cedulas reales, cartas episcopales de Felipe IV, volúmenes del Archivo General de Palacio, minuciosos registros de gastos de la Casa Real y Libros de Asientos nos dan una visión transgresora de como se pintó esta obra de arte maestra universal. «Revelaciones inesperadas sobre su creación emergen de la oscuridad, desafiando las concepciones tradicionales.»
Sumérgete en las intriga de Palacio que rodearon a D. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Descubre la verdadera personalidad del genio, sus funciones ocultas en la corte de Felipe IV y el arduo camino que lo llevó a conseguir su anhelada Cruz de la Orden de Santiago.
Basada en hechos reales, ‘Velázquez, el pincel oculto de las Meninas’ te transportará al corazón del Siglo de Oro español para desentrañar los misterios de una obra que redefinió el arte y de un hombre que transformó su destino.»
1. El Pragmatismo Radical
Su brújula moral no es el «bien» o el «mal», sino la utilidad.
- Adaptabilidad: Cambian de opinión o de discurso sin sentir vergüenza. Si ayer defendían «A» y hoy les conviene «B», lo harán con una convicción asombrosa, presentando el cambio como una «evolución» o «necesidad del momento».
- Sin lealtades fijas: Las personas son herramientas. En cuanto alguien deja de ser útil o se convierte en un obstáculo, lo descartan sin mirar atrás.
2. El Manejo de la Verdad (La «Post-verdad» Personal)
No mienten por vicio, sino por estrategia.
- Gaslighting: Tienen la capacidad de negar la realidad incluso cuando hay pruebas, logrando que los demás duden de su propia memoria.
- La mentira como verdad provisional: Para ellos, la verdad es simplemente lo que necesitan que la gente crea en este preciso instante para avanzar un paso más.
3. Encanto Superficial y Narcisismo
Suelen ser personajes muy atractivos (carismáticos) porque necesitan seducir para manipular.
- Sangre fría: Mantienen la calma bajo una presión extrema. Esa falta de ansiedad al mentir es lo que los hace tan creíbles.
- Mesianismo: Están convencidos de que ellos son los únicos capaces de manejar la situación. Creen que el mundo les debe el éxito.
4. Visión Estratégica a Largo Plazo
A diferencia de un criminal común, este perfil es un ajedrecista.
- Resiliencia: Si caen, ya están pensando en cómo usar esa caída para dar lástima o volver con más fuerza. No se rinden nunca porque su ego no se lo permite.
- Control del relato: Siempre intentan ser ellos quienes cuentan la historia de lo que está pasando.
Escena 1: Con su yerno, Juan Bautista Martínez del Mazo
Contexto: En el taller de palacio, frente al lienzo de las Meninas aún en proceso. Mazo ha estado trabajando horas en el fondo y las figuras secundarias.
Velázquez: (Observando el lienzo con las manos a la espalda, sin mancha alguna de pintura) Está aceptable, Juan. Pero la perspectiva del techo sigue siendo… de artesano. Corrígela antes de que llegue el Rey.
Mazo: (Exhausto, dejando el pincel) Padre, llevo tres días sin dormir para encajar las sombras del plano medio. He pintado cada rostro de las meninas según vuestros bocetos. Solo falta que vos pongáis la mano.
Velázquez: (Se acerca y le toca el hombro con una frialdad que parece afecto) Mi mano es lo único que importa, Juan. El mundo no quiere ver tu esfuerzo, quiere ver mi genio. La historia no recordará quién preparó el muro o quién dio las primeras cien capas. Recordará al hombre que tuvo la audacia de estar en la misma sala que los Reyes.
Mazo: Pero si se supiera que la mitad del lienzo es mía…
Velázquez: (Corta en seco, su voz baja y afilada) Si se supiera, volverías a pintar bodegones en una buhardilla de Sevilla. Aquí, en la Corte, la verdad es un estorbo. Yo te doy un apellido y una posición; tú me das tus manos. Es un intercambio justo, ¿no crees? Mañana daré yo las últimas pinceladas de luz en la infanta. Eso es lo que verán los siglos. El resto… es solo relleno.
Escena 2: Con un pintor rival de la Corte (ej. Juan Carreño de Miranda)
Contexto: En un pasillo de Alcázar. Velázquez viste sus mejores ropas de Aposentador, más preocupado por las llaves del palacio que por los pinceles.
Carreño: He oído que el nuevo cuadro es de una ambición desmedida, Diego. Dicen que te has pintado a ti mismo junto a la Familia Real. ¿No es un atrevimiento, incluso para un Aposentador?
Velázquez: (Sonríe levemente, sin que la sonrisa llegue a sus ojos) No es atrevimiento, Juan. Es justicia. El Rey necesita saber que yo soy el único que puede inmortalizar su linaje.
Carreño: Pero algunos dicen que tus ayudantes están haciendo el trabajo grueso. Que apenas tocas el óleo entre tanta gestión de aposentos y llaves.
Velázquez: La pintura es un ejercicio mental, no manual. Un oficial mueve el brazo; un genio mueve las voluntades. Que digan lo que quieran. Mientras ellos cuentan mis pinceladas, yo cuento los pasos del Rey. Al final del día, tú seguirás siendo un hombre que pinta. Yo seré el hombre que decidió cómo debía ser recordado este reinado.
Escena 3: Instrucciones finales a su taller
Contexto: Velázquez se prepara para la visita de Felipe IV. El cuadro está casi listo gracias al trabajo de varios ayudantes.
Velázquez: (A un grupo de ayudantes jóvenes) Escuchadme bien. Cuando el Rey entre, nadie menciona las correcciones de anoche. Nadie menciona quién dibujó la silueta del perro o quién aplicó la imprimación.
Ayudante: Pero, Maestro, las manos de la Infanta me tomaron semanas de estudio…
Velázquez: (Se gira hacia él, impasible) Esas manos son mías desde el momento en que yo concebí su posición en este espacio. Si alguno de vosotros siente la tentación de reclamar una sombra o un brillo, recordad que mi firma —aunque no esté escrita— está en el aire que respiráis en este palacio. Yo no pinto cuadros, yo fabrico realidades. Y en mi realidad, este cuadro es obra de Diego Velázquez, y de nadie más. Ahora, limpiad las paletas y desapareced. El Rey viene a ver un milagro, no a unos obreros manchados de aceite.

